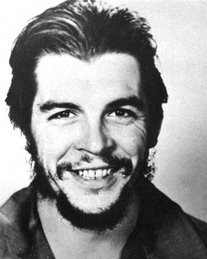"NO SE
SABÍA QUÉ HACER CON ÉL"
Era hijo de
militantes políticos. Fue torturado delante de su madre porque ésta se negó
a firmar la escritura de su casa. Estaba condenado porque "había visto
demasiado". Ni los sicarios de la ESMA se atrevían a cumplir la
condena. Está desaparecido.
¿ Quién puede leer y perdonar? ¿ Quién, olvidar?
Por Lila Pastoriza
La
madrugada en que fue secuestrado --12 de mayo de 1977--, Pablo Míguez tenía
14 años. Un grupo operativo del Ejército fue a buscar a la madre y a su
pareja, militantes del ERP, y se llevó a todos al centro clandestino de
detención conocido como "El Vesubio", en el partido bonaerense de
La Matanza. Allí comenzó para "Pablito", como lo llamaban en los
campos, un derrotero de espanto e incertidumbre cuyo final se pierde en la
noche y la niebla del silencio y la impunidad. Luego de unos meses en el
Vesubio lo trasladaron al más alto de los altillos de la ESMA, que
compartimos juntos. Después, no se sabe. Quizás estuvo un tiempo en la
comisaría de Valentín Alsina. O tal vez la Marina ya lo había
"trasladado" en uno de sus vuelos. Pablo nunca apareció. ¿Quién
decidió su suerte? Era un menor. ¿No sería para el general Martín Balza un
caso arquetípico entre los que él consideró "actos repudiables que
comprometieron la imagen institucional"? Hemos logrado reconstruir
retazos de su deambular por los centros clandestinos. Hasta la niebla,
claro. ¿Qué hicieron con Pablo Míguez? Desde hace 21 años, las Fuerzas
Armadas deben la respuesta.
Pedido de hábeas corpus presentado por el padre de Pablo en 1977 y
rechazado por la Justicia. Derecha: certificado escolar.
Agosto del '77, Escuela de Mecánica de la Armada. En el ultimo piso del
edificio donde funcionaba el Casino de Oficiales --"capuchita"--,
uno de los guardias con mas tiempo en ese sitio trae a un prisionero
"nuevo", le descubre la cabeza y comenta a otro: "mirá a lo
que nos dedicamos ahora... 14 años tiene". Están frente a mi cucheta y
sólo logro atisbar la mitad inferior de un cuerpito dentro de un
holgadísimo pantalón rosado. Creí que era una chica. Pero no, era Pablo. Lo
instalaron al lado mío y colocaron sobre sus ojos un "tabique"
blanco (de los que tenían los que serían liberados). Al rato nomás, y
aprovechando la "guardia buena", ya me había contado
su historia, o al menos, la de los últimos tiempos.
Todo lo que él relató, a veces en detalle, lo fui corroborando luego,
muchos años después, cuando supe que no había aparecido y comencé a
rastrear, en los testimonios de sobrevivientes, su paso por los campos.
Entonces descubrí que su historia había sido mucho más terrible y dolorosa
que lo que sus palabras evocaban. Mucho más irresistible. Quizá por eso la
contaba así.
Nacido
en los sesenta
Pablo era el hijo mayor de Juan Carlos Míguez --por entonces comerciante--
y de Irma Beatriz Márquez Sayago (apodada familiarmente "Nené" y
en la militancia conocida como "Violeta"). Cuando la detuvieron,
ella tenía 34 años, los últimos de los cuales había repartido entre la
actividad política y sus hijos. Además de Pablo, estaba su hermanita,
Graciela --dos años menor que él-- y últimamente Eduardo, el hijo de Nené y
su nuevo compañero.
Corrían los años sesenta. La familia era una de las tantas apasionadas por
la política y la posibilidad de cambiarlo todo. Vivían en Palermo. Los
chicos hicieron la primaria en la Escuela Armenia Argentina. Pero hacia el
'73 los padres se separaron y Nené y sus hijos cambiaron de escuela y de
barrio. "Pablo comenzó el secundario en Lomas de Zamora y luego se fue
al Industrial de Avellaneda, donde cursaba segundo año en la época que se
lo llevaron", relata el padre. "Era muy inquieto, muy rebelde...
y seguía siendo infantil..."
En esos días, Pablo incursionaba por varias casas. La de su abuela,
Teodomira Sayago, las de la familia paterna (padre, tíos y primos) muy
vinculada al sindicato del turf y las carreras, un mundo que lo fascinaba.
Pero donde vivía era en el departamento ubicado en Spur y Belgrano, en
Avellaneda, con su mamá y su compañero, Jorge Capello (cuyo hermano fuera
asesinado en el '72 en Trelew). Era un hogar cuya dinámica estaba marcada
por la militancia. En los primeros meses del '77, cuando arreciaron los
operativos represivos, a los chicos más pequeños los llevaron a lo de la
abuela. Sólo Pablo quedó viviendo allí.
El
viaje
El 12 de mayo de 1977, a las tres de la mañana, una de las patotas del
aparato militar represivo irrumpió en el departamento de la calle Spur y se
llevó a sus habitantes: a Irma, Capello, otro compañero --Luis Munitis-- y
a Pablo. El me contó que un primer momento lo habían dejado arriba pero que
a los minutos volvieron a buscarlo y lo metieron en el baúl de uno de los
coches. Allí comenzó su viaje por el submundo del horror. Lo supo ya en
aquel trayecto y en los alaridos de los suyos, torturados apenas llegaron
al Vesubio, un centro clandestino próximo a la intersección de Avenida
Ricchieri y el Camino de Cintura.
"(Un niño), Pablo Míguez, y su mamá, a la que llamaban Violeta y que
era Irma Beatriz Márquez de Míguez, llegaron al campo secuestrados con el
compañero de Violeta, llamado Capello --relató Elena Alfaro, sobreviviente
del Vesubio, en el Juicio a las Juntas--. Este nenito tendría 12 o 14 años,
no recuerdo, pero era una criatura. Fue llevado con su madre. Ahí compartió
con nosotros las "cuchas" y un día fue torturado. Los llevaron a
la sala de tortura después de mucho tiempo de estar en el
"chupadero". Y cuando vuelve, Pablito nos dice "me dieron
máquina", y estaba totalmente lastimado... Entonces, la madre, que era
una mujer realmente muy fuerte y de mucha calidad humana y de una gran
fuerza moral nos explica que habían torturado a Pablito frente a ella y que
todo esto era porque, aparentemente, Violeta no les había dado la escritura
de su casa...".
Otro
sobreviviente, Hugo Pascual Luciani, un zapatero que vivía en Adrogué y que
fue secuestrado dos veces durante ese año, habla de Pablo y de su madre en
numerosos testimonios. "Allí había un chico, Pablito, que a veces
repartía mate cocido y a veces llevaba los tachos con orín. Era hijo de
Violeta, una mujer muy inteligente, muy bien parecida, que me daba ánimos.
Este chico era Pablito, quien andaba un poco suelto aunque de noche le
ponían cadenas. A Violeta la violaron mucho, así como a las otras
mujeres... y el hijo tenía que estar mirando,...". "Ella quedó en
el chupadero, pobrecita, víctima de todos esos salvajes..."
Tres meses
después Pablo seguía en el campo. "Era un chico de 12 años, alto,
delgadito... Los guardias comentaban que no se sabía qué hacer con él, dado
que era bastante grande y que había visto mucho. Se llamaba Pablo..." relata
Virgilio W. Martínez, un uruguayo que estuvo en el Vesubio durante el mes
de agosto.
En tanto, el cúmulo de gestiones que efectuaba Juan Carlos Míguez en busca
de su hijo tenían como respuesta negativas, descompromiso o silencio. El 15
de junio, el juzgado de Instrucción Nº 4 rechazaba el hábeas corpus que
presentó a pocos días del secuestro. El 20 de julio lo recibía el entonces
subsecretario de Interior, coronel José Ruiz Palacios, quien, por
supuesto,"carecía de información", al igual que jefes militares y
altos dignatarios eclesiásticos.
Otro chico
de su edad, secuestrado en el Vesubio con su papá por la misma época, a los
dos días había sido entregado a la familia. ¿Por qué Pablo estaba aún allí
si era tan simple liberarlo, llevarlo con su padre, que no era militante
político? A esta altura no queda más respuesta que una de esas que ni
pueden ser pensadas porque traspasan el umbral de lo humanamente
entendible: ya habían decidido su destino, ya habían firmado la sentencia.
Pero ¿quién la ejecutaría? ¿Los que convivieron con él todo ese tiempo? ¿El
mayor Durán Sáenz que, según me contó Pablo, muchas noches lo llamaba para
jugar al ajedrez? Un "que lo hagan otros", debe haber sido la
decisión que arrastró a Pablito por el laberinto de los campos...
Hacia fines de agosto se lo llevaron del Vesubio. Mabel Alonso, secuestrada
allí desde el 1º de septiembre, dice que entonces ya no estaba.
"Estaba Violeta. Primero le contaron que el hijo se iba a la casa, que
le habían dado plata para viajar. Luego le dijeron que lo habían llevado a
un Instituto para rehabilitarlo." Esta versión era, al parecer, la que
tenían ciertos guardias, según relató uno de ellos ("el Sapo") a
Luciani tres años después.
Sobre
el volcán
En el
Vesubio --una casa quinta ya derruida--, el primer sitio por donde pasaban
ineludiblemente todos los prisioneros era la "enfermería", una
sala con camas y tres pequeñas celdas de tortura con paredes forradas de
telgopor atestado de cruces svásticas y frases como "nosotros somos
Dios" o "Viva Videla". Luego los detenidos eran llevados a
las "cuchas", espacios sobre el piso de no más de dos metros,
separados por tabiques de madera; en cada una de ellas se amontonaban
cuatro o cinco detenidos, siempre encapuchados e inmóviles por las cadenas
que los aferraban a la pared.
Pegada a la
"enfermería" se encontraba la Jefatura, que incluía tres
dormitorios, dos cocinas, baño y, en palabras de Elena Alfaro, "una
sala comedor donde se recibía a visitas importantes, como el general Suárez
Mason, por ejemplo". Allí se confeccionaban las carpetas con los datos
de cada detenido que luego eran transportadas a otro lugar donde, según
Luciani, una suerte de jueces "decidían quién viviría y quién debía
morir. Se sentían dioses... sentenciaban a muerte a una persona sin
siquiera conocerle la cara...".
Los
centenares de prisioneros que, como Pablo, estuvieron en el Vesubio
convivieron con todas las vejaciones imaginables. Veían cómo manoseaban a
las presas desnudas formadas en fila para ducharse, oían cuando las arrastraban
a la "enfermería" para violarlas, sufrían con el dolor y los
gritos arrancados por la tortura y los traslados. Los responsables de todo
esto no eran los integrantes de alguna supuesta patota que escapaba al
control de los mandos. Por el contrario, se trataba de un centro de
detención perteneciente al Comando de la Zona 1 del Ejército Argentino bajo
la directa responsabilidad del general Suárez Mason, seguido por el general
Juan B. Sassiaiñ. El teniente coronel Luque ("el Indio") y el
mayor Pedro Alberto Durán Sáenz ("Delta", el oficial de mayor
jerarquía en el campo) eran los que tenían más contacto con los
detenidos.
La ESMA
y después
Pablo
llegó a fines de agosto y estuvo alrededor de un mes en la capuchita de la
ESMA, un lugar que era usado por diversos GT como "deposito" de
sus prisioneros antes del "traslado" y, muy eventualmente, de la
libertad. A Pablo nunca nadie del grupo que lo había traído vino a verlo ni
tampoco fue interrogado por el G.T.3.3.2, la patota de los dueños de casa
dirigida por el capitán Jorge "Tigre" Acosta. Soportó los
traslados de los miércoles, los quejidos de los torturados en los cuartos
que estaban frente a nuestras cuchetas y alguna vez que hubo "guardia
buena" disfrutó del dulce de leche robado en la cocina. Cuando se lo
llevaron, pese a que ese día habían trasladado a algunos detenidos, todos
pensamos que lo habían dejado en libertad.
Juan Farías, un antiguo militante peronista que estuvo con él en el
Vesubio, asegura que Pablo fue llevado en fecha incierta (entre septiembre
y noviembre) a la comisaría de Valentín Alsina donde, como ocurrió con el
propio Farías, se "blanqueaba" a los desaparecidos que iban a ser
legalizados. Le contó al juez que Pablo decía que lo dejarían en libertad y
que quedó allí cuando a él lo llevaron a la Unidad Penitenciaria Nº 9. Ese
es el último rastro que encontramos. De Pablo nunca más se supo.
Interrogantes sobran: si realmente estuvo allí, ¿por qué no lo liberaron?
¿Hubo una contraorden? ¿O es que la ESMA ya lo había "trasladado"
en uno de sus vuelos? Estas y otras preguntas cruciales hace más de veinte
años que esperan respuesta.
Un pibe
con cara de travieso
Por L. P.
Cuando lo conocí, Pablo tenía 14 años pero no representaba más de doce con
su carita de pibe travieso, sus pecas junto a la nariz, sus ojos de
chispazos, su cuerpo esmirriado. Era tan chico, tan vivaz, aparecía tan
indefenso en ese mundo alucinante, que no pocos guardias se conmovían por
su presencia. Le habían puesto un "tabique" sobre los ojos que
casi siempre usó como vincha y cada vez que podía se las arreglaba para
salir de la cucheta, servir el mate cocido, leer una revista.
En ese
largo y fugaz mes que estuvimos juntos, Pablo me contó del Vesubio, de los
presos trasladados desde allí que luego un comunicado oficial dio como
"abatidos en combate", de su mamá, de quien no se despidió
("ella estaba en la cocina"), de la esperanza de que lo llevaran
con su padre, de su vida en el mundo de afuera --el colegio, la natación,
los hermanos, la abuela, los primos y el turf--, de sus amores y sus
miedos. Habíamos encontrado una forma para hablar sin que se notara y con
los ojos cubiertos, cada uno tirado boca abajo en la cucheta o
arrodillándonos contra el tabique de madera que nos separaba. Lo doblaba en
años pero nos cuidábamos mutuamente. Yo intentaba protegerlo, sobre todo
alguna noche que despertaba lloroso, "soñé con mi mamá". El
también: cuando me contó que lo habían picaneado y me descontrolé, se
desesperó por tranquilizarme, "tanto no me dolió", decía.
Mientras
estuvo allí, nadie apareció haciéndose cargo de su caso. Eso lo angustiaba.
No sabía quién era "dueño" de su vida, a quién rogarle su
libertad.
Se lo
llevaron una tarde de fines de septiembre del 77. Yo venía del baño cuando
en un instante vi que la puerta se cerraba tras él, que caminaba a ciegas,
de la mano del jefe de guardia. Pensé que se trataba de algún trámite.
Arriba, en "capuchita", los otros presos me dijeron que no, que
se lo habían llevado y que Pablo pedía verme. Quise creer entonces que lo liberarían.
¿Quién podía enviar a la muerte a un chico de 14 años? El día antes del
Juicio a las Juntas, en Tribunales, alguien me dio un volante con su foto.
"Pablo Míguez, desaparecido", decía.
Hace
muy poco estuve con su papá y le hablé de Pablo y de esta nota. El me contó
lo que sabía y aportó documentos, fotos y recuerdos. "Es como si mi
hijo me estuviera viendo", dijo. Con esa ayuda y con la del Equipo
Argentino de Antropología Forense logré escribir esta historia fragmentada
que para mí, desde hace 21 años, es una asignatura pendiente.
enviado
por joficompiano@gmail.com
notas
relacionadas:
|
|