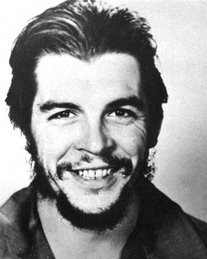En los últimos años, un cambio significativo se observa en las consultas en los servicios de salud mental. Para algunos profesionales –adheridos demasiado ingenuamente a los postulados nosográficos de su disciplina– se trata de “nuevas patologías”; para otros, más adheridos a los intereses de la industria de los medicamentos, se trata de nuevas entidades clínicas que el “avance de la investigación farmacológica” ha descubierto. Para quienes tratamos de comprender estos modos del sufrimiento mental desde un psicoanálisis crítico y de las experiencias comunitarias de salud mental, se nos plantea un interrogante: qué tienen en común estos trastornos, qué relación guardan con el contexto cultural y social y, dada su frecuencia, qué expresan de los modos de la vida social actual.
Muchas de estas personas consultan por estados continuos de ansiedad que perturban sus días y sus noches; hablan de situaciones persecutorias en sus empleos, de incertidumbres e inseguridad en sus relaciones de pareja, de vicisitudes de adaptación por migraciones impuestas o voluntarias (“trastornos de ansiedad”, dice el nomenclador). Otras piden atención por crisis de angustia, repetidas, que los sorprenden y alteran el transcurrir de sus tareas, sus salidas a la calle (y al mundo), obligándolas a resguardarse, cuando la tienen, en la seguridad de sus relaciones cercanas y familiares (“ataque de pánico”, dice esta vez el nomenclador). Otras llegan a la consulta agobiadas con su vida, con un dolor que no se reduce a algún conflicto identificado: su astenia durante el día, que hace penosa cada actividad, se prolonga en noches de insomnio (“depresiones reactivas”, dice en este caso el nomenclador; “nueva amenaza epidemiológica”, dice la OMS, ante la magnitud de su incidencia). Otras padecen una suerte de extrañamiento del ámbito en que se desarrolla su vida; tienen dificultades para hilvanar su pensamiento, su mundo afectivo y mental es disperso y les es difícil entender y narrar su padecimiento (“trastornos de personalidad”, “borderline”).
A esta lista incompleta, sólo indicativa, se agregan las víctimas de violencia familiar –entre 20 y 30 por ciento de las consultas en servicios de salud y salud mental–, los que consumen drogas –nueva población expuesta a un encierro semejante al sufrido en los manicomios–, los que necesitan del alcohol para soportar una vida a la cual ya no dominan –el mayor problema, de lejos, en las adicciones actuales–. Como un amigo suele decir: cuando alguien necesita un pañuelo para su llanto, siempre hay un fabricante de pañuelos que se alegra de ese sufrimiento. En este caso, la industria de psicofármacos –en la parte legal del consumo– y la de los narcotraficantes –en la ilegal– son altamente beneficiados por estos nuevos dolores del alma. Si escuchamos bien a estas personas, descubrimos siempre una ausencia de proyecto, una amenaza al futuro, un riesgo en el presente, una incertidumbre sobre el devenir de sus relaciones de empleo, de pareja, de residencia, de su economía. Vale entonces ocuparnos de las dos pasiones ligadas al futuro, el miedo y la esperanza, para entender su presencia actual en la vida de todos o, mejor dicho, de casi todos.
Nos son conocidas las pasiones que ligan al hombre con su pasado: el resentimiento, la nostalgia, el rencor, que explican en quienes lo padecen sus dificultades con el presente. Son pasiones diferentes de las que provienen del presente, cuya inmediata certeza nos produce tristeza, dolor, alegría, odio, amor o placer. Suelen ser menos reconocidas las pasiones que nos dominan con relación al futuro: el miedo y la esperanza. El miedo es esa angustia provocada por algo incierto o amenazante, algo extraño que puede alterar nuestro presente, ya que parece anunciar un mal inevitable. Al miedo subyace siempre la amenaza de la aniquilación y de la muerte. En oposición, la esperanza consiste en esa alegría o placer de imaginar, sobre lo incierto del futuro, el anhelo de algo mejor que el presente; tiene siempre un sentido de promesa y, respecto de la vida y su finitud, un sentido de salvación. Ambos, miedo y esperanza, son resistentes a la voluntad o a los argumentos de la razón, y por eso suelen ser incontrolables para el hombre. Esto mismo hace que sean pasiones contagiosas: pasan fácilmente de un individuo a otro y constituyen el afecto principal que liga a los grupos y a las masas. Se oponen a la calma del sabio, basada en la reflexión, en la serenidad de la razón individual.
Tanto el miedo como la esperanza debilitan la experiencia del presente, y también el ánimo y la pasión por lo actual; tienden a expulsar al individuo de su experiencia y de su acción sobre sus semejantes. Por eso, el miedo es desde siempre un eje de la política, y la esperanza es un dominio de las religiones. El hecho de que sean comunes a todos los hombres, presentándose como amenazas o promesas que afectan la vida de cada uno, contribuye a orientar las voluntades, de manera constructiva en la esperanza y de manera sediciosa, amenazante, en el miedo. La filosofía clásica ya conocía el papel eminentemente político del miedo y, en menor medida, de la esperanza, en cuanto a los mecanismos de la práctica cotidiana de gobierno y de la psicología de las multitudes. Maquiavelo fue quien ejemplarmente mostró cómo es el príncipe quien debe saber producir y dirigir estas pasiones.
El miedo y la esperanza dominan el cuerpo, la mente y la imaginación de los individuos, dejándolos a merced de la incertidumbre y así predisponiéndolos a la renuncia y a la pasividad en su presente. Spinoza, en su Tratado teológico político, alertaba sobre la necesidad de combatir al miedo –en cuanto pasión hostil a la razón– y a la esperanza –que representa una fuga del mundo presente–, en tanto medios para obtener la resignación y la obediencia. En la Etica señala que se debe resistir la promesa religiosa de un más allá de la muerte, cuyo fin es sólo justificar la resignación y la obediencia en el presente. La libertad del hombre, su capacidad activa de elegir y decidir sobre su realidad, depende de su resistencia al miedo y de su rechazo a la promesa de la esperanza. En el segundo Fausto, Goethe dice: “Entre los mayores enemigos de los hombres, dos, Miedo y Esperanza, en cadenas de consorcio civil yo los segrego”. En una perspectiva opuesta, Hobbes postula que el gobierno y la razón de Estado necesitan del miedo de las masas para evitar la recaída en el infierno social de la violencia y del estado de naturaleza (el “hombre lobo del hombre”, su conocida fórmula); tiene claro que los hombres aspiran a su libertad de todo poder y especialmente de la razón de Estado.
Fundamentalismos
El miedo es un instrumento de la política. En el extremo del pánico, el miedo se muestra como el gran desorganizador del grupo o la masa; frente a él cada individuo asume por sí mismo su supervivencia. Está claro que el futuro de la sociedad y, más aún, el futuro de cada individuo, es la esencia de la política: en la política, como constructora del futuro, se juegan siempre las amenazas o las promesas. De Maquiavelo en adelante, ningún político se abstiene del uso político del miedo y la esperanza. Ejemplos actuales: el uso de la amenaza del futuro sobre el cual se propone la aceptación del presente –flexibilización laboral o riesgo de desocupación–, o la esperanza de salvación para quien acepte resignar las necesidades del presente –bajar los salarios porque hay crisis, callar la protesta para asegurar la paz–.
Pero el valor de la esperanza no es sólo patrimonio de las religiones. También lo es de quienes tenemos el sueño de la igualdad. La esperanza de un futuro mejor, diferente del presente, genera solidaridad, unión bajo el sentimiento activo de que es posible actuar sobre la realidad actual. La igualdad ha sido el sueño de todas las revoluciones: tiene el sentido de una ilusión, de imaginar otra realidad posible y de buscar lograrla activamente. Esta ilusión, cercana a la utopía, es un llamado a la solidaridad para transformar el presente ahora, es decir, comprender lo actual para proyectar en conjunto un futuro diferente. Se opone a la utilización de la religión como propuesta de un más allá en el que todos seremos merecedores del cielo y la paz, iguales ante Dios, separados de los malos, que sufrirán el destino del infierno. Se trata, en cambio, de pasar del estado de muchedumbre, compuesta por individuos aislados, al grupo solidario que actúa enfrentando el miedo para construir un futuro diferente. Por eso la solidaridad es política activa, es la esperanza puesta en el valor del hombre para construir su futuro.
Freud, criticando las ideas de Gustav Le Bon, señalaba cómo el padre interviene en el lazo social, prolongado en la función del líder o jefe como aglutinador, que, provocando, la unión solidaria de los hermanos vence al terror. Vale recordar a Montesquieu: “Los regímenes despóticos producen individuos completamente separados entre sí, o, lo que es lo mismo, mantenidos juntos por la fuerza repulsiva de pasiones que los aíslan (la avaricia, la competencia, el deseo de sobrevivir a los otros), impidiendo toda confianza y solidaridad recíprocas, de-sagregando a los ciudadanos a súbditos y generando así la más completa, fatalista y vil pasividad política, apenas interrumpida por alguna esporádica, rabiosa y fugaz llamarada de rebelión”. En oposición a esto, Maquiavelo se preguntaba si la sola dimensión laica, sin miedo y sin esperanza, puede sostener la política y la vida de los Estados.
En Los orígenes del fundamentalismo en el judaísmo, el cristianismo y el Islam, de Karen Armstrong (ed. Tusquets, Barcelona 2000), visualizamos la expresión clara del retorno del miedo y la esperanza como política para aglutinar, masificar, configurando una realidad paralizante. El sueño de la igualdad tiende a opacarse en nuestro mundo. Este requiere de la solidaridad: unirnos, no para el mito o el culto, sino para la acción de transformar la realidad. En esto es esencial ejercer una razón crítica sobre el presente. Sólo este comprender crítico permite una acción que no esté guiada por el miedo ni por la promesa mítica de un “más allá”, sino por la razón y el deseo de transformar, construir la realidad. Esto puede dar como resultado un cambio de los actores y del poder de decidir sobre la existencia de cada uno y del conjunto.
En Estados Unidos, uno de cada 136 habitantes está detenido en cárceles o institutos penitenciarios: cuatro millones en total. El miedo es global y responde a diversos motivos. Quince millones de mexicanos viven escondidos en Estados Unidos, pese al muro construido para impedir su ingreso, de 1200 kilómetros de largo, con 1800 torres de observación provistas de policías armados. La ONU cuenta 200 millones de refugiados en el mundo, escapando de guerras y pobrezas extremas. Cerca de nosotros, hay un mundo de barrios cerrados, villas miseria, nuevos guetos. Hay excluidos de la sociedad, custodiados como criminales, pero están también los que voluntariamente buscan estar custodiados en barrios cerrados, en “edificios con seguridad”, countries, etcétera.
Pero también podemos sumar a los que viven encerrados en sus empleos por horarios que no dominan (por ejemplo, la flexibilización laboral y la extensión horaria aprobadas por el Parlamento Europeo). A todos, el miedo los convierte en presos: por amenaza del desempleo, por la violencia, por el hambre, por la emigración, por la ilusión de la seguridad. El mundo actual está compuesto por productores, consumidores y excluidos. Como los criminales presos, quienes estamos presos en este mundo global amenazante nunca aceptamos este presente como definitivo; la mayor parte mantiene su anhelo de libertad, de poder elegir y decidir, pero muchos, por diversas debilidades y desventajas sociales, son víctimas personales del pánico y la angustia crónica.
Este mundo del miedo no es natural ni espontáneo. Por vía del consumismo, que requiere una cultura del individualismo, se trata de mantenernos aislados, como en las cárceles se mantiene a los presos en celdas individuales, para evitar que la idea de un futuro en común nos pueda volcar juntos a la resistencia. Esto no es espontáneo. La globalización económica impuso aislarnos del territorio –migraciones masivas–, de la vida en común –competencia y desconfianza–, de la historia compartida; y, especialmente por las políticas mediáticas, procura evitar que imaginemos un futuro o un proyecto en común. Este encierro masivo hace que la vida urbana se acerque a la de la cárcel o el manicomio: conflictos y lucha entre vecinos o antiguos compañeros, pobres atacando a otros pobres, de-sempleados luchando contra empleados, especialmente si son inmigrantes, aun en la pareja amorosa desconfianza y cuidado de no comprometer bienes y futuro.
Si prestamos atención, veremos cómo los medios a través de mensajes presentados como noticias nos dicen que la vida es insegura, insisten en lo incierto de la economía, en los riesgos de epidemias, crisis energética, catástrofes naturales, amenazas del futuro cuyo contenido ficcional se oculta. Lo eficaz es generar el miedo y lograr su capacidad de mantenernos aislados.
No olvidemos que el miedo es la pasión que más fácilmente se erotiza: esta cualidad hace que se potencie y se contagie entre los individuos. Esas operaciones mediáticas son exitosas, mantienen su eficacia haciéndonos creer que la prioridad para cada uno de nosotros es tomar medidas destinadas a nuestra seguridad personal; nos convencen de que nuestra situación ante los riesgos y amenazas del futuro depende de lo que pueda hacer cada uno, no del destino en común.
Debemos reconocer que el miedo está instalado en nuestras sociedades. Los políticos lo utilizarán luego, según la ética de cada uno. La esperanza, su correlato opuesto, avanza al mismo ritmo. Recrudecen en el mundo los fundamentalismos religiosos, de todas las religiones, pero en esta versión moderna con una violencia inesperada. El judaísmo, en su historia, no contaba la violencia y la dominación de otros pueblos, y hoy hay tres generaciones nacidas en campos de palestinos consecuencia de la expansión del Estado de Israel. El islamismo, religión de la paz, hoy llega expresarse en autoinmolaciones y terrorismo. El cristianismo, especialmente en sus variantes evangélicas, sostiene las nuevas guerras de la dominación económica, como es el caso del Partido Republicano en Estados Unidos en la era Bush.
¿Será posible preservar lo humano, la solidaridad, la libertad, la justicia, el anhelo de construir un futuro común, por fuera de las amenazas políticas y de las promesas religiosas que nos rodean? Vale recordar a Merleau-Ponty, que, en la posguerra, escribió: “Una sociedad no es el templo de los valores-ídolos que figuran al frente de sus monumentos o en sus textos constitucionales; una sociedad vale lo que valen en ella las relaciones del hombre con el hombre. Para conocer y juzgar una sociedad es preciso llegar hasta su sustancia profunda, el lazo humano del cual está hecha y que depende sin duda de las relaciones jurídicas, pero también de las formas del trabajo, de la manera de amar, de vivir y de morir”.
La dimensión del miedo y la esperanza, en nuestro tiempo, está en el centro de muchos de los sufrimientos mentales que atendemos. Hubo tiempos en que dominó la nostalgia, como en el siglo XIX lo expresó el romanticismo. Freud, no del todo ajeno a ese movimiento, nos enseñó a reconocer las pasiones que sujetan al hombre a su pasado y dificultan su presente; sólo tangencialmente aludió al miedo y criticó la esperanza como ilusión religiosa. A nosotros nos toca hoy comprender las pasiones ligadas al futuro: éstas, como el miedo o el pánico, afectan y condicionan el presente de muchos, especialmente de aquellos que, refugiados en el individualismo, no logran comprender las razones de sus malestares. Un nuevo recrudecer del objetivismo, esta vez por vía del consumo y el mercado, lleva a que el otro, cualquier otro, pueda devenir y ser tratado como un objeto más; el individualismo ayuda a que cada uno sólo valga por su uso. Todo esto, con la dimensión de estar sustraído a la conciencia, ¿no es motivo suficiente para explicar mucho de la angustia actual como padecimiento dominante?