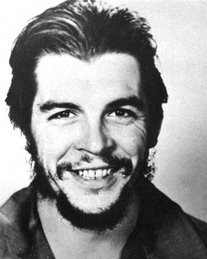|
Decir que alguien es asediado por la gloria
no constituye exactamente un elogio, sino más bien el reconocimiento de que
esa persona tiene un peso enorme sobre sus hombros. Si la carga es la
misión de encaminar los destinos de un pueblo, implica una responsabilidad
de signo mayor. Eso, de la segunda mitad del siglo XX para acá, a pocos
seres humanos cabría aplicarlo con tanta propiedad como a Fidel Castro,
quien desde sus años juveniles en la Universidad de La Habana emprendió
cada vez más resueltamente un camino sin retorno en su voluntad de
transformar a Cuba.
Para apreciar esa trayectoria bastaría mencionar fechas y acontecimientos
como los del 26 de julio de 1953, la travesía y el desembarco del yate
Granma, la lucha en la Sierra Maestra y las décadas de actividad como líder
de la Revolución que revirtió una larga historia de frustraciones sufridas
por quienes se habían esforzado heroicamente para alcanzar la independencia
y abrirle el camino a la justicia social en suelo cubano. Tener una idea de
lo que esa Revolución ha representado no exige, ni sería sensato hacerlo,
suponerla perfecta: es suficiente contrastar, por un lado, su tenaz
permanencia y el apoyo solidario que ha encontrado en los pueblos del mundo
y, por otro, la sañuda, cruenta hostilidad que ha mantenido y mantiene
contra ella la más poderosa y voraz nación imperialista, ante la cual
tantos lacayos, poderosos incluso, doblan la cerviz como cómplices en sus
crímenes. En esa hostilidad figuran numerosos intentos de asesinar al
indomeñable guía revolucionario.
La trascendencia de ese guía es reconocida —de modos diferentes, pero
rotundos— por amigos y adversarios. Una marcha como la suya no podría
mantenerse sin la autoconciencia de quien sabe que realiza una misión
extraordinaria pero no se complace con lo hecho. No es casual la forma como
él mismo ha condensado, para hacerlo citable con la agilidad de lo
aforístico y la eficacia de las máximas de índole moral, un concepto de
José Martí, en quien reconoció al autor intelectual de la lucha iniciada en
1953. Se trata de una idea que Martí, quien la refrendó como norma de su
vida, le expresó al general Antonio Maceo.
El 15 de diciembre de 1893, desde Cayo Hueso, el fundador del Partido
Revolucionario Cubano, para entonces en la etapa decisiva, y por ello más
compleja, de preparación de la guerra necesaria, le escribió al héroe de Baraguá
y de tantos otros hechos grandiosos: “Yo no trabajo por mi fama, puesto que
toda la del mundo cabe en un grano de maíz”. Cuesta resistirse a la
tentación de extenderse en la cita del texto original, pero lo reproducido
basta para conocer el origen de una convicción —profundamente martiana por
su procedencia, y más aún por el espíritu y los valores concentrados en
ella— que ha recorrido el planeta en palabras de Fidel: “Toda la gloria del
mundo cabe en un grano de maíz”.
Sería absurdo suponer menosprecio de la gloria digna por parte del
dirigente político que, al valorar la heroica resistencia de sus
compatriotas ante las dificultades y frente al enemigo que se ha encargado
de agravarlas, sostuvo en su discurso del 1 de mayo de 1980 en la Plaza de
la Revolución José Martí: “Sin demagogia, sin propósito de halagar, sino
como expresión del más profundo, sincero y emocionado espíritu de justicia,
me atrevo a decir que un pueblo como este merece un lugar en la historia,
un lugar en la gloria. ¡Que un pueblo como este merece la victoria!”
En su condensación del juicio martiano citado, el concepto de gloria debe
verse en la equivalencia que a veces se le atribuye con fama, vocablo
utilizado por el Maestro para definir lo que cabe en un grano de maíz.
Desde una perspectiva similar se debe apreciar también lo que el propio
Fidel ha sostenido en distintas ocasiones, como el 24 de febrero del
presente año, 2013, al intervenir en la sesión constitutiva de la VIII
Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular: “No luchamos por
gloria ni honores; luchamos por ideas que consideramos justas”.
Esas ideas han sido medulares en la voluntad de trabajar por el bienestar
colectivo. Tal ha sido su obra, y el líder no la ha hecho desde un gabinete
o en una sala de laboratorio, sino al calor de su intensa actividad,
asumida como el máximo dirigente de la acción: como un misionero, pudiera
decirse. Ha sido el estadista afanado en asegurar el bienestar del pueblo,
no precisamente un científico afanado en comprobar datos de la agricultura,
de la ganadería, de la genética en una y en otra, digamos, sin menospreciar
—sería torpe hacerlo— la vital importancia de las ciencias y el
quehacer investigativo.
Con la misma actitud asumió lo expresado por Martí a Maceo, y no lo hizo con
puntillismo textual o desde la memoria del erudito, aunque también lo es
él: dio salida a una doctrina abrazada en lo más hondo, lo cual mueve a
recordar que de corazón expresa en otros idiomas lo que en español
significa de memoria. En esto viene al caso un pasaje de La historia me
absolverá, su alegato dicho y escrito sin que se le permitiera el acceso a
las obras de Martí: “traigo en el corazón las doctrinas del Maestro y en el
pensamiento las nobles ideas de todos los hombres que han defendido la libertad
de los pueblos".
Las circunstancias en que se originó ese texto autorizan a recordar
especialmente uno de los juicios sustentados por Martí en su discurso del
10 de octubre de 1890, enalteciendo, por contraste con los descreídos, a
los cubanos que, a pesar de los reveses cargados hasta entonces, estaban
prestos a levantarse resueltamente como soldados de la patria cuando
llegara el momento de la insurrección:
“Lo que ha de asombrar a los descreídos, si saben algo de las
flaquezas humanas, y lo que han de tomar como anuncio y lección, es que, en
esta época sin gloria y sin triunfo, nos queden tantos como nos quedan”.
La razón —dijo Martí cimentando la fértil utopía revolucionaria— estaba en
que “el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué
lado está el deber; y ese es el verdadero hombre, el único hombre práctico
cuyo sueño de hoy será la ley de mañana, porque el que haya puesto los ojos
en las entrañas universales, y visto hervir los pueblos, llameantes y
ensangrentados, en la artesa de los siglos, sabe que el porvenir, sin una
sola excepción, está del lado del deber. Y si falla, es que el deber no se
entendió con toda pureza, sino con la liga de las pasiones menores, o no se
ejercitó con desinterés y eficacia”.
Para abrazar como brújula esa convicción de Martí no hay que ignorar la
importancia del sentido práctico, que en la vida, y especialmente en la
política, es tan necesario como la capacidad de soñar. Tampoco es cuestión
de avalar voluntarismos tozudos, aunque ¿habrá revolución verdadera que
pueda acometerse sin un grado extraordinario de voluntad? Martí alecciona
siempre, y más aún cuando en el mundo asoma la oreja peluda del
pragmatismo, si es que no también sus garras feroces y su frío raciocinio.
La herencia viva del autor intelectual de la Revolución ha latido en el
centro de los actos y las ideas del líder llamado a darle continuidad al
empeño de aquel a quien él mismo llamó “el más genial y el más universal de
los políticos cubanos” y “guía eterno de nuestro pueblo”.
Erguido en la vocación de lealtad a las enseñanzas de Martí, Fidel hizo de
su vida un acto de entrega a las realizaciones revolucionarias y, como
parte de ellas, a sueños que son o merecen ser ley. En 2006, cuando sufrió
un golpe de salud que pudo ser mortal, y que suscitó el dolor de millones
de personas honradas en el mundo, y la euforia frustrada de una mafia
innombrable, recibí de Cubarte la invitación a escribir un artículo acerca
del líder. Ese fue el origen de “Fidel Castro, el escuchador”, que se publicó
en este Portal el 1 de diciembre de dicho año y está basado en un recuerdo
personal. Ahora, cuando se me hace con motivo del cumpleaños 87 del
Comandante en Jefe una invitación similar, de nuevo acudo a la memoria para
tratar sobre el indetenible forjador y defensor de ideales.
El domingo 17 de agosto de 2003 numerosos escritores y artistas fuimos
convocados a recibir en la pista del Aeropuerto José Martí el avión a bordo
del cual, tras haber participado en la toma de posesión presidencial de
Nicanor Duarte Frutos, regresó de Asunción, Paraguay, el dirigente de Cuba,
con un invitado de lujo: el más grande narrador de aquel país sudamericano,
Augusto Roa Bastos. Desde la escalerilla, Fidel llamó al entonces
presidente del Instituto Cubano del Libro, Iroel Sánchez, y puso en sus
manos sendos ejemplares de dos libros del escritor visitante, tras lo cual
indicó que ambos debían reimprimirse para presentarse, en edición cubana,
el jueves siguiente. Así se hizo lo que en cualquier contexto, no solo en
las condiciones del país, podía tomarse como una utopía.
En el salón de protocolo del Aeropuerto el estadista conversó con Roa
Bastos y dio al editor acompañante de este ideas sobre cómo publicar su
obra, y otros libros. Pensaba en la campaña de alfabetización que, con la
experiencia cubana, se libraba en varios países, no solo de nuestra
América, y para cuyos beneficiados sería necesario tener en cuenta incluso
el puntaje de la tipografía empleada. Más que apasionarlo, el tema hacía
soñar a Fidel, y era propicio para recordar las videoclases que a la sazón
se estaban editando en Cuba como apoyo a la docencia, y en cuya circulación
internacional se llegó a pensar. Según noticias, el líder habló sobre la
alfabetización con el escritor paraguayo cada noche del ingreso de este en
el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas, donde se le atendió
integralmente, no solo el esguince de tobillo que sufrió en el vuelo a La
Habana.
No recuerdo que hubiera alguien grabando el encuentro del salón de
protocolo del Aeropuerto, pero su grabación sería todo un material de
estudio sobre la tenacidad humana. Al final de la charla, el jefe de la
Revolución no salió por el pasillo previsible: cruzó por donde estábamos
varios colegas, con quienes se detuvo a conversar, hecho del cual recibí
poco después una foto, como supongo que también los demás participantes. No
olvido la convicción con que, iluminados sus ojos y con voz en la cual
vibraba toda la convicción del mundo, habló sobre el valor de las
videoclases.
Tengo impresas sus palabras, de principio a fin, en mi memoria, pero no
intento citarlas textualmente: las parafraseo, porque no fueron dichas para
ser divulgadas. El líder habló con cálida soltura confidencial, como en una
charla entre amigos, premio para quienes lo escuchábamos. Dijo que nuestros
enemigos se tendrían que resignar, porque no podrían detenernos. Ellos
fabricaban (fabrican) automóviles suntuarios, añadió, y Cuba producía
videoclases, útiles para la formación de quién sabe cuántas personas en el
mundo.
Al tiempo que le interesaba la alfabetización, y en general el desarrollo
cultural de Cuba y de la humanidad toda, se desvivía en la búsqueda de
caminos para resolver los problemas económicos del país. Los pragmáticos
hallarán razones y dirán que para 2003 el sistema de videocasetes que
entonces usábamos estaba llamado a ceder su paso a los modos actuales, y
que sería muy difícil colocar masivamente videoclases cubanas en otros
países, que tienen sus propios planes docentes, a menudo en manos de
instituciones privadas.
Voceros de la modernomanía dirán que lo necesario era estar a la caza de
nuevos recursos tecnológicos, y, en efecto, la tecnología es una gran
conquista de la humanidad. Pero no sabemos que pragmáticos y modernómanos
hayan hecho, en alguna comarca de la tierra, una revolución como la que
triunfó en Cuba en 1959 y hoy se empeña en perfeccionar su economía y
construir un socialismo sustentable. Para ello se ha planteado alcanzar una
eficiencia productiva que será plenamente válida, y eficiencia de veras, si
sirve para salvar los logros y los principios justicieros puestos en
práctica por la Revolución.
Fidel sigue activo, y acertará quien afirme que en el laboratorio donde
hace poco el presidente uruguayo José Mujica testimonió haberse encontrado
con él, tiene en mente no solo graves problemas de la humanidad, la patria
mayor, sino el deber de asegurar para Cuba la permanencia de los valores
revolucionarios, y también —buscando con ahínco el difícil logro de
alimentar a los animales necesarios para ello— la comida del pueblo. Más
allá de los datos concretos que, aparte de ser útiles, necesarios,
embriagan a los pragmáticos, y que él ha empleado en función de grandes
ideas, el líder sobresale entre quienes han “puesto los ojos en las
entrañas universales, y visto hervir los pueblos, llameantes y
ensangrentados, en la artesa de los siglos”, y “sabe que el porvenir, sin
una sola excepción, está del lado del deber”.
Aunque él no lo quisiera, o no lo quiera, le ocurre lo que a pocos: es un
ser humano asediado por la gloria. Dar continuidad a su obra, como a la de
Martí, requiere actuar con pureza, sin liga de pasiones menores,
ejercitando a la vez el desprendimiento y la eficacia.
|