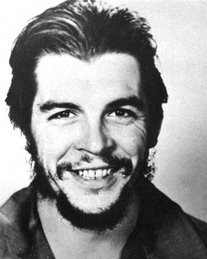ARGENTINA EN UN CONO DE SOMBRAS
Juan José Oppizzi
El día 22 de noviembre de 2015, el candidato triunfante en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, Mauricio Macri, festejaba su apretadísimo triunfo, envuelto en globos de colores, dando unos elegantes pasos de baile y balbuceando algunas palabras de circunstancia, vacías de un contenido que valiera la pena escuchar. Sin embargo, ese momento fue el que la derecha venía soñando desde hace quince años. Concretamente, desde aquel día en que el sonámbulo Fernando De la Rúa tuvo que subirse a un helicóptero en los techos de la Casa Rosada y partir, en el clímax de las manifestaciones populares que derrumbaban el régimen iniciado en 1989 con el inescrupuloso Carlos Menem.
No es casual que la figura que ahora toma el gobierno sea alguien tan similar a aquellos dos personajes de triste memoria. Mauricio Macri, igual que Carlos Menem y que Fernando De la Rúa, es incapaz de decir dos palabras coherentes sin leer y de leer correctamente las palabras que debe decir. En la función de Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pocas veces se lo vio con un asesor detrás de la oreja, repitiendo de un modo pueril lo que aquel le dictaba, ante las preguntas de la prensa. Otro dato, que ilustra más aspectos de su idiosincrasia, es el criterio que usó para formar el grupo de colaboradores que lo acompañó en su gestión capitalina: seleccionó compañeros de estudios y amigos de la época del Colegio Cardenal Newman, institución señera en la formación, a nivel secundario, de los muchachos de la alta sociedad porteña. Convengamos en que, dada la responsabilidad que implica toda función pública, no es muy confiable que el único requisito para desempeñarla sea haber compartido con quien determina los cargos un salón o algunas competencias escolares o alguna bohemia adolescente. Otro de los aspectos que llaman la atención, en materia de trayectoria, es la profunda huella que Mauricio Macri registra en el ámbito judicial: doscientas catorce causas penales pueden verse detalladas en páginas que son de acceso público, con fechas, juzgados, querellantes y motivos. Para alguien que fundamentó su campaña electoral en la honestidad, la sinceridad de propósitos y el combate contra la corrupción, tener semejante carga de expedientes resulta una incoherencia anuladora de cualquier argumento, por más que haya dicho que se trata de causas artificiales, armadas por sus enemigos políticos. Según ha dictado siempre la ética –salvo variaciones de última hora que yo desconozca–, quien acceda a la primera magistratura del país debe estar libre de esas manchas. Y, finalmente, si se trata de seguimientos históricos, la puesta en fama de Mauricio Macri se remonta a un hecho puntual ocurrido en el año 1991: el rapto que sufrió por unos días y que mantuvo en vilo a los medios masivos de comunicación. Alguna leyenda maliciosa decía en aquellos entonces que papá Francisco Macri no sabía dónde poner al joven Mauricio, porque su incapacidad le originaba serios problemas en cuanta área le confiara de su gran imperio, y que la solución, planeada en común con el abominable Carlos Menem, Presidente de la República y amigo de los poderosos, fue hacerlo notorio mediante una desaparición fraguada, a fin de que luego el compadecido ex rehén pudiera lanzarse a la política. Lo sugestivo es que quien fuera acusado de comandar el secuestro, el ex policía Juan Carlos Bayarri, condenado a trece años de prisión, publicó un libro, “Los frutos del árbol venenoso”, en el que se revelan entretelones espeluznantes alrededor de aquel acontecimiento, como las torturas a las que él mismo fue sometido para obligarlo a asumir el delito, y en el que se reafirma la versión que sostenían los corrillos maliciosos de aquella época sobre el arranque de Mauricio Macri en el ámbito político.
El porqué de que un hombre como éste acabe siendo Presidente de la República Argentina tiene muchísimas explicaciones, pero quizá los verdaderos motivos no sean tan difíciles de analizar. Por ejemplo, un hito muy destacado en esa línea fue aquel intento extorsivo del diario filofascista La Nación al recién electo Presidente, en 2003, Néstor Kirchner. A través de una entrevista privada con secretarios, primero, y luego mediante notas públicas muy directas, el viejísimo medio de prensa exigió la aplicación de cinco puntos de “gobernabilidad”, que eran cinco disparates en línea con la peor derecha argentina y con la política estadounidense, para que la República Argentina siguiera sometida a sus dictados. La negativa, tajante y valiente, de Kirchner originó un odio que se prolongó sobre su viuda y que se mantuvo hasta el día de hoy. El resto del conglomerado empresario Clarín demoró algo más en declarar la guerra. Lo hizo de manera abierta y generalizada cuando comenzó a perfilarse la Ley de Medios, que lo obligaba a desprenderse de una buena parte de su monopólica extensión comunicacional. La figura de Néstor Kirchner no tardó en suscitar inquina en la derecha autóctona, latinoamericana, europea y en Estados Unidos, cuando reveló tendencias muy diferentes de las que se esperaban. El flaco y desgarbado patagónico había llegado a la candidatura presidencial de la mano del astuto Eduardo Duhalde, ex vicepresidente de Carlos Menem y Presidente electo por una agónica Asamblea Legislativa, cuando, luego de la renuncia de Fernando De la Rúa y de tres asunciones y renuncias más en una semana, en diciembre de 2001, las multitudes amenazaban con quemar el edificio del Parlamento. Se aguardaba que Kirchner fuera un tibio continuador de su precedente. Pero las políticas de Duhalde, aunque hábilmente apartadas de las que había sostenido su socio Menem y el inepto De la Rúa, en 2003 ya acumulaban nuevos rechazos de la población y unas cuantas acciones represivas, con los correspondientes muertos y heridos. La gran burguesía se replegó, la pequeña burguesía se derrumbó y el proletariado pasó a sobrevivir como pudo. La labor de Néstor Kirchner fue ardua; para empezar, rechazó la influencia de su mentor; desde el inicio habló claro: dijo que el país se hallaba en el infierno; abrió el cortinado que desde 1986 mantenía impunes los horrores de la dictadura militar; se distanció del Fondo Monetario Internacional; estrechó lazos con gobiernos progresistas de América Latina; y la más meritoria de sus acciones, en conjunto con Hugo Chávez y con Luis Inácio “Lula” Da Silva, fue propinarle un buen cachetazo al patroncito Bush en la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata, en 2005, librándonos de la pertenencia al ALCA, la siniestra red ahora convertida en Alianza del Pacífico.
La mejoría que experimentó la Argentina a partir de 2006 permitió la reactivación de la economía interna. Los pequeños comerciantes y productores, que habían golpeado los frentes de los bancos cuando el tenebroso Domingo Cavallo, ministro de economía de los gobiernos de Menem y De la Rúa, saqueó sus bolsillos, volvieron a respirar. Los empleados comprobaron lo que hacía años era un imposible: que sus salarios podían alcanzarles para llegar a fin de mes. Los jubilados notaron que sus haberes aumentaban hasta calzar en un esquema de doble ajuste anual. El proletariado empezó a ser incluido en diversos proyectos de participación. Sin embargo, las corporaciones y las fuerzas de la derecha neoliberal desplazadas en 2001, con el Grupo Clarín a la cabeza, iniciaron una batalla cultural que tomó volumen gigantesco. La presa codiciada fue la pequeña burguesía. Con un ejército de periodistas, comunicadores, editorialistas, economistas, escritores y mercenarios u odiadores espontáneos de toda laya, fueron construyendo un escenario virtual de desastre, mediante denuncias de cualquier tipo contra cualquier persona que estuviera en algún cargo o pudiera vincularse con el gobierno, y mediante la crítica sistemática a toda medida que el gobierno tomara. Los cimientos para crear el ambiente de zozobra y de negatividad fueron los mismos prejuicios de la clase media. Por supuesto que, además, la campaña se centró en algunos puntos: el desprestigio de la memoria, por ejemplo; no seguir insistiendo con el pasado (lo que para la derecha equivale a decir: no seguir esclareciendo cuán canallesca ha sido su actuación en sangrientas dictaduras y en planes económicos fracasados). Y la clase media fue tocada en sus dos fibras más sensibles: el espanto frente a cualquier ascenso, por leve que fuere, del proletariado y su permanente ansia de ser parte de la gran burguesía o, al menos, de imitarla (con recursos inferiores, claro). Los más humildes trabajadores tuvieron acceso a créditos, a facilidades en el transporte, a asistencia sanitaria y protección estatal frente a muchos abusos por el trabajo clandestino. La pequeña burguesía sintió que su lugar de clase se desdibujaba: en los centros de veraneo, en los comercios, en los (¡qué horror!) bancos, fue habitual la presencia de gente que nunca había podido acceder antes; y ya no fue tan sencillo tener la sirvientita o el empleadito sin inscribir y sin aportes jubilatorios. Entonces el odio prendió; y el odio es irracional.
Para que esa masa crítica tuviera una dirección concreta, fue preciso que un partido arriara definitivamente sus banderas centenarias: la Unión Cívica Radical renegó de sus orígenes (surgió a fines del siglo XIX como reacción al régimen conservador, corrupto y totalitario, de entonces) y, después de una convención nacional hecha en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú (con insultos y acusaciones de traidor al principal artífice de la maniobra, Ernesto Sanz, de parte de la juventud militante), se alió al partido de Macri, heredero directo de aquella tradición conservadora, corrupta y totalitaria. En rigor, la UCR ya había mostrado inclinaciones a la derecha en varias épocas: su participación en el gobierno de la dictadura militar de 1976/1983, a través de funcionarios de segundo nivel, su actitud durante la gestión de De la Rúa y su oposición a las más profundas medidas reformistas de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández preludiaron esto. Como partido de clase media, siempre demostró un acendrado antiperonismo, lo que en realidad fue, soterradamente, un acendrado antiobrerismo. Y el grueso de los simpatizantes radicales nunca pudo asimilar la variante kirchnerista como algo separado del peronismo clásico; para su dirigencia y para sus seguidores, Néstor y Cristina fueron lo mismo que el espantoso Menem: peronistas y, por lo tanto, igualmente detestables. Ese cóctel sociopolítico le regaló a Macri lo que hasta hace poco tiempo sólo era para él una fantasía: poder salir de las fronteras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hacer pie en el resto de la geografía nacional. Al menos Leandro N. Alem y Raúl Alfonsín han de estar revolcándose en sus tumbas.
En estos días finales de noviembre de 2015, Mauricio Macri ya ha preparado su equipo gobernante y ya ha hecho declaraciones que permiten deducir las medidas que tomará una vez en ejercicio. Las personas que lo acompañan pertenecen a lo más granado del sistema corporativo multinacional (la practicidad despiadada de esos sectores no le permitió una selección escolar, como en el gabinete de la ciudad de Buenos Aires). Contadas veces un grupo de ministros ha mostrado tanta uniformidad de origen. Los tres puestos claves de la economía argentina (Ministerio de Economía, Banco Central y Banco de la Nación) quedarán en manos de tres figurones archiconocidos: Alfonso De Prat Gay, Federico Sturzenegger y Carlos Melconián, respectivamente, viejos colaboradores de cuanto desastre nos asoló en las décadas del setenta y del noventa, y veteranos de las mentiras encubridoras de tales desastres. Han sido los grandes beneficiarios de la amnesia lograda por los medios de comunicación afines (cantidad significativa de gente no los recuerda o directamente no conoce sus incursiones de hace quince años). Por eso, ya ni es un interrogante lo que intentarán llevar a la práctica: los intereses de las corporaciones no tienen nada que ver con los intereses de la mayoría de la población argentina; en definitiva, para ellas somos apenas un número a vapulear de cualquier manera. Y si nos guiamos por lo poco que se le ha podido entender a Macri sobre lo que piensa en materia de política internacional, la desesperación por alinearse con Estados Unidos es el rasgo saliente. De entrada, para quedar bien con el amo, ha opinado sobre cuestiones internas de Venezuela y de Cuba, ha dicho lo que el Departamento de Estado norteamericano quería oír respecto de Irán, ha anunciado un “acercamiento” (léase “sometimiento”) a la siniestra Alianza del Pacífico y, por supuesto, ha prometido arrojarse en los brazos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de cuanto foro, entidad y prestamista análogo se avenga a endeudarnos por décadas. La síntesis descerebrada de esa intención fue: “Tenemos que endeudarnos lo más que podamos”. Supongo que todavía quedará un buen número de personas con memoria para recordar qué nos sucedió cada vez que aceptamos las sumas ofrecidas por esas aves de rapiña globales.
Debemos refrescar la conciencia de que el estado nacional, la patria, la república, somos cada uno de nosotros. Es nuestra decisión permitir o no que la Argentina sea nuevamente saqueada y que el pueblo pague las consecuencias de planes económicos inhumanos. No es suficiente que una elección le haya dado al señor Mauricio Macri la posibilidad de ser Presidente del país para que disponga de absolutamente todos los resortes sociales a su antojo, o al antojo de los poderes reales que él representa. Nuestra Argentina no es una empresa (a pesar de que algunos de los colaboradores del Presidente electo, y él mismo, lo crean así), sino un complejísimo conjunto de personas que habitan un enorme espacio territorial, una sociedad culturalmente diversa, un sector del mundo con su propia historia. Crear la angustia, la miseria y el desamparo no le está permitido a nadie, sea electo o sea nombrado por quien fuera electo. Propiciar la dependencia o la sujeción del país a determinados intereses dañinos es traicionar el legado de los padres fundadores. Hay límites éticos cuya transgresión ha sido siempre funesta. Nosotros, los ciudadanos, no debemos ser un público que, después del acto comicial, se quede mirando desde la platea aquello que suceda en el escenario de los poderes del estado. Nosotros somos los que, con nuestro voto, les damos a los transitorios ocupantes de los cargos la misión, el mandato, de implementar lo necesario para que esos organismos funcionen en beneficio de todos. Si tal misión no se cumple, tenemos perfecto derecho a exigir que se corrijan los errores –deliberados o no– y que se modifique el rumbo de las cosas. Con más razón, los que pertenecen a la mitad que no votó el acceso de esta gente al poder. La principal diferencia entre una empresa y un país consiste en que la empresa tiene dueño, y que las decisiones de él, en virtud de su condición, son inapelables. Millones hay de déspotas que ejercen su tiranía en los diferentes niveles de los feudos particulares, que actúan con la arbitrariedad que les dan esas estructuras cerradas. Los grandes imperios privados son semilleros de autoritarismo y de obsecuencia. Un país nunca debe tener dueño, porque eso sería colocarlo en una situación aberrante, contraria a su razón de ser. Un país es de nadie y de todos. A quien toma las decisiones supremas, el Primer Mandatario, no le asiste el derecho de que su voluntad sea inapelable. Si el señor Macri y sus colaboradores llegan con la idea de gobernar la Argentina como una empresa, sus intenciones son dictatoriales. Nosotros, los ciudadanos, debemos velar por la defensa de la libertad, y ya se sabe que la defensa de la libertad no tiene límites.