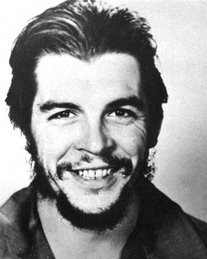Un compañero desde Córdoba escribió esto. Con tristeza, lo comparto.
Buenas. Me pidieron en Córdoba una colaboración para el libro de "memorias de los presos", y especialmente sobre los primeros meses del 76. Escribí esto. No sé que te
parecerá. Al fin y al cabo, lo vivimos juntos.
Un abrazo. Ah, por cierto: Estoy otra vez sin trabajo.
Mala suerte. Ya hablaremos. Germán.
El gran silencio
Cuando intento acordarme de lo que sucedió en la cárcel de Córdoba en el primer año de la dictadura, la primera imagen sensorial que se me viene a la memoria es la del silencio. Un gran, profundo, solemne, sobrecogido silencio.
En todas las cárceles es habitual el silencio. Pero en el caso de Córdoba, el silencio sobrevenido en el terrible marzo de ese año feroz resultó un contraste muy notorio, ya que hasta el momento del golpe la cárcel había sido (tanto para comunes como para políticos) un lugar bastante ruidoso, abierto (lo que puede entenderse por “apertura” en el encierro), dicharachero, con mucha comunicación con familiares y amigos, que podían entrar incluso hasta el pabellón. Claro que los muros eran reales, las rejas duras, y el dolor de la tortura previa en el D2 tardaba en calmarse. Claro que se sufría, y se soñaba con la lejana libertad perdida, y con los ideales que otros llevarían adelante en nuestra ausencia, pero mucho de ese dolor quedaba mitigado por la cálida y tranquila convivencia en el pabellón, lejos de la guardia.
A partir del 24 de marzo de 1976, y paulatinamente en los días siguientes, se fue instaurando el gran silencio.
Primero vino la guardia interna y nos quitó discos, libros, material de trabajo, al tiempo que nos informaba de que estábamos “hasta nueva orden” incomunicados. Luego, una semana más tarde, intervino por fin el ejército.
Lo primero que se oyó fue el ruido del helicóptero. Gustosos como son de la parafernalia, pusieron a dar vueltas sobre nuestro patio a un helicóptero artillado, amenazadoramente bajo. Luego, mandaron subir a un soldadito (el diminutivo es mío, y a propósito) arriba de los baños del patio, arañándose con los alambres de púa, para apostarse allí con una ametralladora pesada. Y a continuación, hicieron salir a los presos encolumnados; para que los oficiales, entonces, iniciaran el rito colectivo de la tortura. Se divertían pegando hasta cansarse, mientras dentro del pabellón los encargados de la requisa destrozaban todo, tiraban la ropa a la basura, despanzurraban los colchones, las mantas, las almohadas, y se llevaban hasta el último papel u objeto que pudiera parecerles que nos ayudaba a sobrevivir.
A partir de ese momento, se instauró el gran silencio. Entraban los militares cuando querían, sobre todo de noche, armados con las temibles gomas de “amansar gente”, sin olvidar las pistolas (en una ocasión, dando culatazos, a un tenientito se le escurrió el arma; resbalando por el suelo, fue a parar a los pies de un compañero, quien supo permanecer impasible. Por un momento pensé que buscaban una excusa, como la que en otra ocasión supieron utilizar). Entraban en los pabellones armados, desgañitándose con sus gritos histéricos pretendidamente marciales, y nos obligaban a cantar sus canciones “patrióticas”, bien fuerte y con voz gutural, acaso para romper, manchar, violar el silencio que nos cobijaba, y a veces se pasaban largas horas sin otra diversión que pegar, pegar y pegar, sin más límite que la madrugada y el cansancio inevitable del torturador. Fruto de tanto ensañamiento, una noche el compañero Pablo Balustra acabó en la enfermería, parapléjico. (Lo que no habría de ser impedimento para que lo fusilaran posteriormente, argumentando que ¡se quiso fugar!).
El silencio es duro como una roca. Sobreviene no tanto por el miedo (en situaciones límites te endureces, y más aún si has optado por un compromiso militante), como por la sensación de estar desamparado, en medio del temporal, a merced de la bestia, arrinconado junto a los compañeros, con quienes comienza a establecerse un código de susurros, de complicidades secretas, con el supremo objetivo de sobrevivir y salir indemnes del sacrificio.
Había silencio en los pabellones, en la resignada espera de la próxima paliza, restañando heridas. Había silencio público, que aprendimos a romper con el lenguaje de manos, tan propio de los códigos tumberos, y del que muchos llegamos a ser expertos por nuestra necesidad de comunicarnos. Así, por ese canal que acertadamente podíamos llamar “digital”, nos enteramos el 19 de mayo de que habían sacado a seis compañeros (no me olvido el deletreo angustioso de los nombres; entrañable Chicato, mi joven amigo), y que no habían regresado, ni regresarían jamás. El silencio, a partir de entonces, adquirió resonancias huecas de cementerio.
Había silencio en los reclamos: Un compañero pidió una vez ir al médico (padecía una enfermedad crónica), y lo reiteró infructuosamente en varias ocasiones. Los guardias se disculpaban: No tenían autorización. Hasta que llegó un militar: Ordenó salir al quejoso, y lo llevó a la enfermería entre una cortina de golpes, obligándole a hacer saltos de rana, cuerpo a tierra, golpe y más golpe, hasta que al fin llegaron ante el médico. Muy profesionalmente, el solicitado doctor preguntó: “¿Qué le duele?” “Ahora, todo, doctor”, respondió el preso. “Pues tómese esta pastillita”, le recetó el galeno, antes de pasar a la siguiente consulta. El preso volvió al pabellón, bajo otra lluvia de golpes, y cuando por fin se cerró la gran puerta de rejas, se oyó al milico gritar: “Esto les va a pasar a todos los que quieran ir al médico. ¡Muéranse ahí adentro!”.
Pero no le dimos el gusto: No nos morimos. Murieron varios, sí, pero bajo las balas o en la tortura atroz. Nadie, por miedo o por angustia, por la incerteza del mañana, por no saber si amanecería. No nos vencieron con sus gomazos, ni siquiera con sus balas, mucho menos con el aislamiento y la tortura psicológica. Guardamos silencio entonces, pero las palabras se nos quedaron enteras dentro, con todas las ganas de pronunciarlas, y fruto de esa contenida verborragia es, entre otros, este esbozado testimonio.
Había silencio en el patio, a pesar de que los comunes seguían saliendo a jugar al fútbol, y el Manco Cateto la descosía y Sangrecita hacía alarde de músculos. La misma alegría de antes, pero ahora cubierta por una grisácea sábana de silencio ajeno, la vaga tristeza ambiental de un sitio donde hay que mirar de soslayo para no enfrentar la cara del terror y el odio, donde la muerte pasea su sombra imprecisa en el lento transcurrir de las horas.
El mismo patio donde, el 5 de julio, esa muerte cobró forma en el tiro brutal cuya secuencia vi desde la ventana, contra el rostro impotente de Paco, y las escobas no podían luego con la cantidad enorme de sangre generosa que llenaba los canalones, la acequia, la pared agredida, el patio entero sembrado de rojo, manchado para siempre.
El silencio lo rompían ellos, cuando entraban a pegar. Contestábamos con silencio, hasta que el dolor atroz nos arrancaba un grito, que luego por consigna debía amplificarse (no por real dejaba de ser aspamentoso), con la ingenua esperanza de que tantos gritos de madrugada incomodarían o apiadarían a los vecinos, y eso acabaría por poner freno a la tortura.
Hubo silencio pequeñamente roto cuando el compañero Miguel Ángel Barrera, a quien llamábamos Tarzán, me pidió un favor. Una anécdota extraña, que si yo fuera creyente consideraría un mensaje directo de la Divinidad, haber servido de instrumento involuntario de los inextricables planes de ese Dios, tan caprichoso y cruel.
El asunto fue que a Tarzán (compañero obrero, militante de base del PRT, casi ingenuo en su compromiso transparente de lucha) le había surgido de pronto un cierto misticismo indefinible, y, ansioso por consolidarlo, quería añadirle la savia del conocimiento. Como el sabía que yo tenía algún rasgo religioso en mi pasado, me pidió que le diera unas charlas acerca de la religión, el cristianismo, el sentido de la vida. Yo le dije que podía darle clases “eclécticas”, más racionales que místicas, de historia y teoría religiosa, pero él igual lo aceptó complacido.
Comencé entonces mis clases por el relato bíblico, mitológico, de la creación del mundo, la noción del pecado, el exilio primigenio, que a la vez es la raíz del conocimiento, ya que son los hijos de Caín los que desarrollan la agricultura, las artes, etc. Expliqué la teología paulina del sacrificio cristiano, como expiación redentora. Y el profundo sentido liberador de la prédica del Nazareno, su mensaje de amor y abnegación. Me di cuenta entonces de hasta qué punto me estaba comprometiendo en lo que estaba contando, cuento o exégesis, teoría o mito, mensaje profundo. “Profe, eso que me cuenta es muy hermoso”, me dijo Tarzán. “Habla de amor, de amistad, de nobleza, de solidaridad… de tantas cosas que hacen tanta falta… ”.
Le expuse entonces la parábola del grano de trigo: Si no muere, si no se rompe bajo la tierra, no germinará ni dará su fruto. Es la teoría cristiana de la muerte sacrificial: dar la vida por los otros, por los compañeros, por el mundo. Quedaba una última lección: El dogma de la resurrección de los muertos, sin la cual el mensaje cristiano pierde (según San Pablo) todo su sentido. No hubo tiempo.
Tarzán tenía una hijita recién nacida, a la que no había llegado a conocer. Soñaba con verla, día tras día. Se le ocurrió, ingenuamente, que para el domingo 20 de junio, día del padre, seguramente los milicos (“que no deben ser tan malos”), se apiadarían y nos darían visita, y sobre todo a los padres que podrían ver a sus hijitos. Con esa ilusión se fue a dormir la noche del 19.
En la madrugada del 20, como a las seis de la mañana, resonaron voces en la reja: “¡Prisionero Barrera!”, le reclamaban. Con los ojos legañosos, las zapatillas mal atadas, la camisa fuera de los pantalones, se dirigió a la puerta, con las manos atrás. Fue la última vez que lo vi.
Lo mataron en el parque Sarmiento, en otro simulacro de fuga. Junto a él, mataron al casi niño compañero Claudio Zorrilla, a mi antigua amiga y luego compañera militante Mirta Abdón, y a otra chica de apellido Barberis a quien yo no conocía.
En mi desolación posterior, dentro del más profundo silencio, pensé que tal vez Tarzán murió confortado por el recuerdo de mis palabras, y la promesa de una vida trascendente. O, al menos, que en el último momento pensaría simplemente en qué hermosas cosas pueden contarse en los ratos de soledad compartida. Y eso, es la única verdad. Soy yo el que te digo gracias, querido Tarzán.
Germán Ojeda