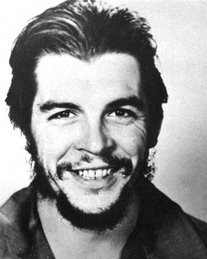Escrito por un intelectual europeo de izquierdas…… pero no se su nombre. Perdonen Toto
Digo que voy a decir apenas dos palabras sobre Cuba o, mejor, sobre las cosas que decimos de ella.
Cada vez que entramos a discutir la estatura de la isla, incluso en el seno de la izquierda, aceptamos inevitablemente los términos del falso debate amañado por la derecha; es decir, concedemos que lo que verdaderamente importa, el metro de las adhesiones y las condenas, la prueba aritmética de su éxito o de su fracaso, tienen que ver con la respuesta a la pregunta cómo se vive en Cuba: si la cartilla se queda corta, si la vivienda encoge, si los cubanos "resuelven", si la prostitución aumenta, si los jóvenes no entran en los hoteles, si los "opositores" se asfixian.
A nadie puede extrañar que los enemigos de la Revolución, tan poderosos que hasta pueden ignorar el principio de no contradicción, utilicen este criterio estrechamente económico para condenarla mientras atribuyen el infierno de Haití o de Bolivia a obscuros atavismos culturales y piden paciencia -un plazo más, una década aún- a los que mueren de hambre en Guatemala o en la República del Congo; o mientras defienden, invirtiendo ahora el razonamiento, que la zozobra cotidiana de Iraq es el medio necesario para alcanzar el muy espiritual objetivo superior de la democracia. Más extraño es que los propios izquierdistas afinen sutilmente sus reservas (con majestuosísimos peros y dolientes decepciones) en el terrreno del más abstracto de los empirismos, desde la contabilidad y la experiencia, como si la Revolución fuese un experimento de laboratorio y no una revuelta aún sin ganar; y como si se tratase de contar -cuentas y cuentos- y no de resistir. Incluso los incondicionales de Cuba acaban tratando de compensar las dificultades innegables de los cubanos citando los innegables logros en materia de enseñanza, salud, deporte o investigación, sin darse cuenta de que la importancia de estas conquistas reside menos en su valor objetivo -indiscutible para sus beneficiarios- que en la diferencia de la que surgen. Y no deja de ser triste que finalmente los propios Estados Unidos, aunque sólo sea para combatirla, sean más sensibles a esta diferencia que algunos intelectuales que saben ser muy de izquierdas en Iraq, en Palestina o incluso en Nepal.
En otro sitio demostraré por extenso que Cuba es una lengua de tierra; y demostraré que es, al mismo tiempo, la última lengua de nuestros antepasados, la voz ya residual de los gigantes de 1789 y de los vencidos cíclopes de las guerras anticoloniales. Es una franja delgada, una uña, un cabello, un corcho en el mar, un cordel muy fino, muy frágil, quizás mal anudado, quizás debilitado, pero constituye el único hilo que aún nos recuerda el proyecto emancipatorio de nuestros mayores ilustrados, el último vestigio de la modernidad devorada por la biocracia del capitalismo.
Si Cuba cayera, si Cuba fuese pasada por las aguas, si se hundiera en la lava sin fronteras, no tendríamos ya ni siquiera un monte Ararat en el que volver a plantar las primeras viñas después del diluvio; si Cuba cayera, si Cuba dejase de alzarse como un escollo frente al aluvión, no sólo los cubanos: todos tendríamos que empezar desde cero, como si no hubiese habido ni Grecia ni Espartaco ni Bastilla ni nada.
Tendríamos que volver a empezar desde el Ancien Regime o incluso desde más atrás, contra Tiberio y contra Carlos V, contra Thiers y contra Mussolini, desde la aceptación natural -de nuevo- de la esclavitud, la teocracia y el racismo. Defender Cuba no es defender la sanidad pública y universal, la enseñanza gratuita, la cultura generalizada, la investigación pionera, la medicina solidaria y también la alimentación insuficiente, las viviendas estrechas, la escasez de gasolina, los apagones, la ejecución de delincuentes y el encarcelamiento de Raul Rivero, como si Cuba fuese un lote de criaturas inevitablemente ligadas entre sí o un conjunto floral nacido enrevesado de la misma tierra; defender Cuba es más bien defender esa diferencia -la llamemos socialismo o no- en la que se asientan los valores que siempre hemos defendido y que sobrevive (la diferencia) incluso a las cosas que no apoyamos o que no nos gustan.
No se trata, pues, de cómo se vive en Cuba sino de qué está en juego. ¿Cómo se vive? Digamos la verdad: se vive mal y de nada sirve a los que querrían vivir mejor saber que hay al menos 87 países en los que se vive peor. Pero, ¿qué está en juego? Está en juego no sólo la conservación de algunos milagros que se han convertido en costumbres y que tienen que ver con la igualdad y la fraternidad; están también en juego la libertad y la independencia en una trama universal de sumisiones injustas, humillantes y mortales. La diferencia cubana es inseparable de y está condicionada a la victoria en una guerra de liberación nacional que han perdido uno por uno todos los países de Latinoamérica y del mundo y que se viene librando en la isla, sin solución de continuidad, desde 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes proclamó la libertad de los esclavos en La Demajagua. Por esta diferencia sí, por esta independencia, condición de todo lo demás, también; por esta independencia-diferencia hay muchos cubanos que no sólo aceptan vivir mal sino que aceptarían vivir un poco peor; y medir sus angosturas desde nuestro salón, despreciando su sacrificio como inútil y hasta improcedente, es lo mismo que burlarnos de su superior conciencia política, su superior estatura moral y su superior dignidad humana. Cuba no habría sobrevivido 45 años si la Revolución, a la que no dejan desarrollarse económicamente, no hubiese triunfado intelectual y moralmente; es decir, si la mayor parte de los cubanos no tuviese menos presente cómo se vive en Cuba que lo que se están jugando allí.
Cuba es, pues, una trinchera a la que EEUU no permite ser un país. En las trincheras también se vive; en las trincheras la gente fuma, habla, se enamora, se ríe, escribe libros y silba canciones; y en una trinchera tan grande y tan hermosa, con tanta ceiba, tanto flamboyán y tanta palmera, con tanta inteligencia y tantas manos, a veces luchar es una fiesta.
En una trinchera, en todo caso, la claridad se mezcla con las sombras, el heroísmo con la normalidad más cenicienta. Nunca la paideia de la resistencia es tan completa como para evitar -frente a la presión radical del enemigo- las rendiciones individuales: los que desertan, los que buscan su propia ventaja en la apretura, los que acaban cediendo -pobrecitos- a la solución individual o al apaño privado. Pero en esta trinchera, en todo caso, la diferencia alienta y no se trata -lo diré rápidamente para ponerme a cubierto de la justa reprimenda de mi admirado Juan Jesús Rodríguez Fraile, que hace no mucho me hacía algunas certeras observaciones en estas mismas páginas- no se trata de una diferencia sólo de grado: no es que en Cuba se viva menos mal, se oprima menos, haya menos injusticia o menos violencia. Es verdad que desde la grada superior, donde no tenemos que disputarle ni la tierra ni las vacunas a un invasor, solemos tender a menospreciar las diferencias de grado, olvidando que un grado -a menudo menos- es en la mayor parte del planeta la diferencia que existe entre la vida y la muerte. Pero es que, en un sistema mundial de explotación e intercambio desigual, las diferencias favorables de grado sólo pueden entenderse como privilegios conquistados y defendidos a costa de los otros o como discontinuidades cualitativas reñidas contra un sistema de privilegios.
Menos mala, menos violenta, menos injusta, este menos de Cuba no es sencillamente la resta satisfecha de un cupo invariable, resignado, de máxima maldad; es en la historia la apertura cualitativa -la cierren o no- a otro mundo. Restar y resistir no es complacerse en una injusticia relativa: es atravesar el capitalismo, en las condiciones -sí- que todavía decide él, con un hilo de otro color; incubar en el ambiente más hostil que pueda imaginarse el huevo de otra lógica. Triunfe o no, la arrodillen o no, Cuba es al mismo tiempo de este mundo y de otro mundo; y ese otro mundo sólo podemos defenderlo allí, en esa roca, contra esas fuerzas, dentro de esas paredes. ¿Dónde si no? ¿Fuera de la historia? ¿Sin geografía ni armas ni memoria ni líbidos ni estrategias?
(Añadiré de paso que entiendo muy bien lo que invoca Juan Jesús Rodríguez Fraile con su imperativo de "querer siempre lo universal", pero quizás es mejor plantearlo de otra manera, al pie del árbol y no desde la copa. No, de ninguna manera y -aún más- todo lo contrario: hay que querer siempre lo más concreto: la tierra, la casa, el novio, los hijos, los geranios, el aire limpio, el agua corriente y hasta la luz eléctrica y comprender, al mismo tiempo, que nada de esto está individualmente asegurado -y precisamente porque no sería justo- si su disfrute no es formal y materialmente universalizable.
Esto es lo que Cuba ha entendido muy bien, aunque no pueda verificarlo del todo: la necesidad de defender simultáneamente lo universal (las estrellas y las leyes), lo general (la alimentación, la sanidad, la enseñanza) y lo colectivo (los medios de producción y, por ejemplo, los de transporte) en medio de un huracán mundial que ha privatizado ya no sólo los bienes generales y los bienes colectivos sino que está privatizando también los colores, las formas y la mismísima excelencia moral -que Kant asociaba a la visión de las estrellas. "Querer lo universal", "estar sólo pendiente de lo absoluto" y no admitir ni una sola concesión por debajo de esa ambición total, es sencillamente concedérselo todo a los más fuertes y quitárselo casi todo a los más débiles).
Si algo nos falta a los intelectuales europeos de izquierdas es un poco de modestia. Sentados en nuestro sillón, la nevera surtida y la habitación caldeada; o ligeros y apátridas, de avión en avión y de congreso en congreso, discutimos algunos pasajes de Marx o algunas líneas de Gramsci y nos preguntamos si en Cuba hay o no socialismo y cuánto y desde cuándo y hasta qué punto.
Algunos llegan a la conclusión irrefutable de que en la isla no hay socialismo y de que, en consecuencia, cualquier cosa que sea lo que haya allí, no vale la pena. Así que ceden la isla con todos sus habitantes al capitalismo estadounidense, que es la única alternativa realmente existente: si Cuba no es verdaderamente socialista, mejor dejarla caer junto a Haití o Nicaragua o El Salvador u Honduras. ¡Que se la queden ellos!
Ambiguos, reticentes, quisquillosos, puntillosos, bizantinos, más inteligentes que nuestros colegas caribeños, acabamos convirtiéndonos sin saberlo, sin quererlo, en el embrague del imperialismo. Porque nos resulta difícil aceptar que no somos nosotros, sino los cubanos, quienes tienen que decidir si la Revolución vale o no la pena; como nos resulta difícil aceptar que todavía hoy, cuarenta y cinco años después, no obstante todas las penalidades, contra todas las penurias, entre apagones y achuchones, la mayor parte de los cubanos no quiere entregar la isla, sea socialista o no, a los privatizadores de escuelas y de estrellas enrocados en Miami.
Incluso apoyar la Revolución es tan fácil, tan arrogante, tan inmodesto, como condenarla. Confieso que no la apoyo sino que me apoyo en ella. No la apoyo. En la trinchera, en las penosas condiciones de la resistencia, hay cubanos que claudican, que no pueden más, que se rinden, que se cansan, que desesperan y se inclinan por la solución individual; a ésos los compadezco, pues no puedo estar seguro de que no haría yo lo mismo en su lugar.
Pero a los otros, a los que aguantan, a los que "resuelven" y no reniegan, a los que saben lo que está en juego y aprietan los dientes, a los que no ceden, a los que admiten las dificultades e improvisan todos los días soluciones, a los que concentran en sus cuerpos el decoro -como decía Martí- que debería estar mejor repartido también entre los hombres; a los que se sienten cansados y no se rinden (y se ríen y se enamoran y escriben libros en la trinchera); a ésos los admiro locamente, insensatamente, y les doy las gracias.
Y si al final sólo quedara uno -porque vivir mal es siempre real, aunque no siempre verdadero-; si sólo un cubano en pie dijese "no" a los estadounidenses, la razón, la moral, la dignidad y la belleza estarían de su parte; y yo lo admiraría locamente, insensatamente, y le daría las gracias.
¿Cómo se vive? ¿O qué está en juego? "El verdadero hombre" -decía también José Martí- "no mira de qué lado se vive mejor sino de qué lado está el deber". Eso quizás no es socialismo, pero es sin duda su condición irrenunciable. Parece mentira que todavía haya que empezar por ahí. Parece mentira que todavía haga falta explicar eso.