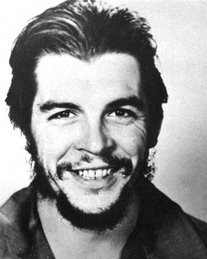Represión.
Yo lo vi
Buenos Aires.
Lo traían, arrastrándolo, sujetándolo desde las axilas.
Los pies apenas rozaban el suelo, a pesar de su estatura, pero las rodillas
no podían sostenerlo. Habían logrado cubrirlo con una camisa y el pantalón.
La cabeza caída sobre el pecho, sin cara que me permitiera reconocerlo. Era
Hernán, mi hijo. Acababan de interrumpir la sesión de tortura, sin que
aquel que diera la orden “¡Traigan a Invernizzi!” se imaginara que lo
habían dejado en ese estado.
El oficial no ignoraba que eso estaba sucediendo, pero
el teniente coronel se descuidó. Pretendió ser gentil, aun sabiendo que ese
detenido era “su” detenido y debían garantizar su vida y su estado. Por lo
tanto, no ignoraba las torturas.
Cuando ese oficial me reconoció en el ingreso/admisión
del Regimiento 1º de Patricios, lugar donde yo sabía que lo habían
trasladado –si bien la información oficial era: “No se sabe dónde está.
Seguramente fugado”– detuvo su auto. “¡Señora! ¿Qué necesita?...”, me
preguntó.
Me acompañaba mi abogada, experta en haber ensayado
habeas corpus de otros detenidos, quien rápidamente se presentó con nombre
y apellido. Entonces el oficial nos invitó a subir a su automóvil, mientras
comentaba: “Qué barbaridad, ¿cómo pudo pasarle esto a usted? Yo eduqué a
mis hijos leyendo su Escuela para Padres...” No le creí. Yo sabía lo que durante
décadas había escrito acerca del despotismo. Pero fue la cortesía que se le
ocurrió.
Sinteticé: “Vengo a ver a mi hijo, porque yo sé que
está aquí... Y le traigo ropa y productos para la higiene...”.
Absolutamente segura de que allí estaba él. Cuando hayan transcurrido otros
veinte años, alguien contará cómo lo supe y por qué no dudaba.
Atravesamos los jardines, llegamos a Policía Militar
101 (que tenía entrada por Cerviño) e ingresamos por un portón. El oficial,
un teniente coronel, continuaba conversando con nosotras. Hasta que
ingresamos a un gran patio, seco y marrón con algunos bancos contra las
paredes y un par de puertas que conducían a la zona de los calabozos.
Algunos conscriptos soldados caminaban en silencio y repentinamente dejaron
de estar.
Allí el teniente coronel me dijo: “Ahora lo van a
buscar para que usted lo vea y converse con él. Unos minutos, porque está
incomunicado...”.
Me demostraba el favor que me estaba haciendo porque yo
había escrito Escuela para Padres, texto reconocido por la comunidad.
Mientras nos sentábamos, mi abogada, mucho más alerta y
veloz que yo, comprendió que sería preciso entretenerlo y comenzó a darle
conversación acerca de temas políticos. Hasta que se abrió una puerta y yo
lo vi, ingresando, llevado a rastras, en ese patio seco y marrón.
Me puse de pie e intenté abrazarlo. Inútil, se le
vencían las piernas. Me senté, se arrodilló como pudo y apenas balbuceó:
“Me habían dicho que estabas gravemente herida, en el hospital, que
confesara antes de que te murieras...”. Y sollozó.
Un hedor a alcohol lo rodeaba. “¿Qué te están dando?”,
atine a preguntar. Casi sin poder articular las palabras contestó: “Me dan
vino con pastillas, no sé de qué, dicen que para que hable”.
Recién entonces, apenas separada del inverosímil abrazo
de medio cuerpo puede mirarle la cara, negra por los moretones que los
trompazos habían marcado.
El teniente coronel, que no esperaba esa escena, ni el
brutal testimonio de la tortura, intentó acercarse, pensando que estaríamos
transmitiéndonos mensajes en clave.
Con tono militar: “Señora, ya no puede permanecer
más...”.
Mi abogada, que no se apartaba de él, volvió al diálogo
y llego a decirle: “Pero si él no puede hablar.... La madre tiene
derechos...”.
“Pero no –gritó el oficial–, ¡si está incomunicado!”
Esa voz me llegó de costado, yo sólo quería escucharlo a Hernán, que me
acariciaba, como podía porque no lograba levantar los brazos, para decirme
“estás bien, estás bien...”.
Dos tipos aparecieron en una de las puertas del patio,
uniformados de fajina: venían a buscarlo para retomar la tortura que la
imprudencia del teniente coronel les había arrancado de la picana, de los
culatazos con fal y de la intoxicación con drogas estimulantes y alcohol.
¿Qué me dijo y qué le dije al teniente coronel? No
tiene importancia. Habíamos transcurrido, de manera insólita e imprevista,
veinte minutos juntos en ese patio entre balbuceos, sangre y un cuerpo
dislocado, mientras yo apretaba dentro de mi cartera un cepillo de dientes
y un pan de jabón de tocador.
El teniente coronel se quedó en el interior de la
Policía Militar –predio que hace años fue vendido y allí funcionan ahora
una sede de Easy y de Jumbo– y nos mandó de vuelta en otro auto.
Transcurrieron muchos años. Durante ese tiempo, miles
de madres podían haber imaginado esta misma escena. Todas ellas sabían qué
es la tortura, todos los torturados y torturadas lo cuentan. El Nunca Más
fue explícito en todos los horrores posibles.
Pero es preciso refinar los testimonios porque los
medios publican de la Causa ESMA, la Causa La Perla, narran cómo las
mujeres parieron sus hijos en cautiverio esposadas a una camilla, describen
los Vuelos de la Muerte en la esfera pública y aprenden quienes quieren
aprender.
Los que no precisan recordar y los que recuerdan forman
parte de ese universo de “aquellos años”, que algunos –cómplices
actualmente conocidos– pretenden se inscriban en la reconciliación. O bien
nos dicen que los derechos humanos son muchos y que no hay razón para
ocuparse específicamente de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado
porque esos recuerdos fracturan a la comunidad y sumergirlos es lo
prudente. Negándose a reconocer el conflicto de valores que este gobierno
instituyó como presencia ética e insoslayable, como una lógica dominante en
la historia de los derechos humanos.
Por eso el testimonio de lo que se presenció busca
rescatar una escena paradojal donde alguien vio lo que no debía ver,
mientras otros hacían lo que no debían hacer y otro en representación
pretendidamente cordial buscaba insertar la excepción para ser evaluado
como uno de los que se considerarían más tarde derechos y humanos.
La perversidad del modelo que generó la paradoja
siniestra (un oficial fingiendo ser cordial con la madre de un detenido y
errando en su cálculo al mostrar lo que no debía ser conocido) sirve para
anticipar que lo que vino después ya formaba parte de la organización
mental de quienes luego diseñaron La Perla, la ESMA, la Cacha y todo lo
demás.
Porque, a Hernán, yo lo vi en septiembre de 1973, en el
embrión del terrorismo de Estado. + (PE/Pagina 12)
(*) Publicado enPágina 12 el121206.
Nota de PE.
Tato Pavlovsky.
De una entrevista en Página 12 del 060803.
–¿Considera el rapto como parte de una represión
organizada?
–Hernán Ivernizzi, hijo de Eva Giberti, escribió y se aventuró mucho en sus
estudios sobre la organización de la represión en la cultura (es autor,
junto a Judith Gociol, de Un golpe a los libros, editado por Eudeba en el
2002). Recuerdo que nos citó a Osvaldo Bayer y a mí. Ahí me di cuenta de
que yo menospreciaba esa capacidad de los represores. No voy a detenerme
ahora en el accionar de la dictadura, pero sí recalcar que una gran
protagonista fue la complicidad civil. Hubo mucha gente afuera de esa
franja de desaparecidos y del casi millón de personas que rodeaba aquella
confrontación o sabía qué estaba ocurriendo. Por miedo, indiferencia o por
cuestiones económicas, otro gran sector no entendía ese proceso. Durante
1976 y 1977 yo iba todavía a la cancha, a la de Ferro y la de
Independiente, del que soy fanático. Nunca oí hablar de la dictadura en
esas tribunas. La hinchada parecía ajena. Claro, después atravesamos
momentos degradantes, como el Mundial de Fútbol de 1978 o el espectáculo de
una Plaza de Mayo llena por Leopoldo Galtieri.+ (PE)
PreNot 10105
121207
Agencia de
Noticias Prensa Ecuménica
54 291 4526309. Belgrano 367.
Cel. 2914191623
Bahía Blanca. Argentina.
www.ecupres.com.ar
asicardi@ecupres.com.ar
|