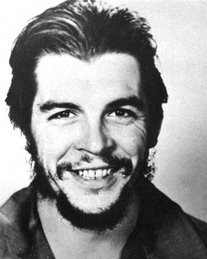|
Los funerales de Neruda
Virginia Vidal |
Aquella mañana del funeral en La Chascona, acudía gente pisando
vidrios y se metía en el lodazal; nos detuvimos ante un montón humeante: un
colchón roto; destrozado un arco de medio punto, gran abanico de madera con
antiguas tarjetas postales, espejitos, vidrios de colores que estuvo en el bar,
libros, pedazos de cerámica, vidrio, porcelana.
Al subir la escalera que lleva al living, se veía a Matilde, de palidez
severa, los inmensos ojos desolados, junto al ataúd. Bajo el cristal de la
urna, el cadáver se veía quieto, bajos los pesados párpados, la boca como
dispuesta a la sonrisa, vestía camisa deportiva a cuadros, la chaqueta de
tweed. El rostro inmóvil parecía expresar irónica tranquilidad.
A los pies del ataúd, la corona con cinta celeste y amarilla con la
leyenda: “Al gran poeta Pablo Neruda, Premio Nobel. Gustavo Adolfo, Rey de
Suecia”; esos mismos colores decoraban el salón donde recibió el premio.
Entre los presentes, estaban Gonzalo Martínez Corbalá, embajador de
México, Harald Edelstam, el inolvidable embajador de Suecia, años después
asesinado; Kazimir Brunovic, consejero cultural de la Embajada de Yugoslavia.
Roland Husson, consejero cultural de la Embajada de Francia, nos dice que, la
noche anterior, su gobierno había conferido a Neruda la orden Gran Oficial de
la Legión de Honor.
Llegó la TV sueca. Matilde me pide: “Que filmen, muéstrales todo.
Muéstrales esta casa que era de paz, de trabajo, de alegría, de amistad.
Muéstrales cómo la han dejado”.
La Chascona está construida en tres planos, sobre la
falda del San Cristóbal. A nivel de la calle, dos dormitorios, el comedor, la
cocina. Voy mostrando. Todo inundado por efecto de la canal atorada con tanta
cosa que le metieron. El viejo quinqué cuelga desarmado sobre la mesa, rota la
pantalla de opalina. Me inclino a recoger una virgencita de arcilla, lo único
que sobra intacto del inmenso “árbol de la vida”, una de esas esculturas
del arte popular mexicano que tienen desde Adán y Eva hasta frutos, animales,
figuritas; está hecho añicos. Rotos los platos, los vasos, las jarras. Ha
desaparecido de los muros la colección de pintores primitivos chilenos, que era
uno de los orgullos de Neruda; serían encontrados más tarde dentro de la canal,
las telas podridas por la acción del agua.
Subimos otra vez al living, han arrancado el teléfono; pasamos por el único
acceso al dormitorio de los esposos. Una chimenea con campana de cobre sobre la
que están entrelazadas las letras P y M.
Desvencijada la ancha cama. Sobre el colchón, estampadas las huellas fangosas
de grandes botas militares.
Salimos al patio pisando vidrios. Inés Valenzuela, mujer de Diego Muñoz,
barre y amontona los escombros. Matilde le dice: “No debías haberlo hecho.
Que todo esté tal como lo han dejado”.
Por los escalones de piedra subimos a la biblioteca semiescondida por los
árboles. Ese era el cuarto de trabajo de Pablo, en la pieza contigua trabajaba
Matilde; allí fue donde el poeta escribió muchas de sus obras. En el umbral,
Roberto Parada sostiene una hoja chamuscada de papel. Le corren las lágrimas
por la cara. Con su voz, conocida por todo el público teatral de Chile, lee
como no creyéndolo y moviendo la cabeza: “Miguel de Unamuno. Del
sentimiento trágico de la vida”. Estira la hojita y la guarda en el
bolsillo interior de su chaqueta.
En la biblioteca, el reloj de pedestal, de antigua marquetería, parece
sacado de una película de Bergman; ni punteros le quedan. Le destriparon
péndulos y pesas. Un óleo, retrato de una dama antañona, acuchillado. Ni un
cuadro, ni un libro sanos. Sólo restos del pillaje.
La escritora Teresa Hamel acompañó a Matilde en la Clínica Santa María
hasta el último momento; ahora, me cuenta adolorida: “Lo último que dijo
Pablo, antes de morir, fue ‘¡Los están fusilando, los están
fusilando!’ Después de haber conversado con Matilde, se sumió en el
sueño. Poco le duró la quietud. Se agitó y se puso a gritar esas palabras, como
angustiado por una intensa pesadilla...”
No sabemos cómo pasa el tiempo en ese día frío y oscuro de septiembre.
Todos acoquinados, sin poder guarecernos, junto al ataúd: el viento se cuela
por las ventanas sin vidrios.
Queta, la viuda del fotógrafo Antonio Quintana, vecina de Matilde, la
invita a servirse algo caliente a su casa. Matilde no quiere nada. Sigue de
guardia junto a su compañero. Queta se lleva a la hermana de Matilde. Nos
ofrece que vayamos a tomar un plato de sopa, café. Entra, sale gente. Hace rato
que ya ha pasado el mediodía. Ahí están las abogadas Chela Álvarez y Aída
Figueroa; Homero Arce, el secretario del poeta; Laurita Reyes, su hermana.
De pronto, Matilde, siempre alerta, dice: “Ahí vienen. No los recibiré”.
Se dirige a su dormitorio con agilidad de pájaro y cierra la puerta.
Los vemos avanzar. Un grupo de uniformados y civiles con metralletas
cruzadas en el pecho. Irrumpen sin quitarse ni gorras ni cascos. Un oficial se
presenta como Jefe de Plaza. Es Herman Brady. Alto, enjuto, felino, en uniforme
de campaña con manchas ocres, verdosas. Casco militar. Sólo un oficial no
armado: Enrique Morel, en uniforme de gala. Habla. Comienza a recitar un
discurso aprendido de memoria:
“Soy el edecán del general Pinochet. Quiero hablar con la viuda y
familiares del gran poeta Pablo Neruda, gloria de las letras nacionales, para
expresar las condolencias...” —se interrumpe—“¿Dónde
está la viuda, dónde hay un pariente del señor Neruda?”
Graciela Álvarez lo interpela, con voz vibrante: “¡Todos los presentes
somos familia de Neruda. Exigimos respeto a nuestro duelo!”
El Edecán comienza a repetir su discurso. Aída Figueroa le dice: “La
viuda está reposando y no lo recibirá”.
Otra vez, el oficial intenta repetir el párrafo. Chela Álvarez lo
apostrofa: “En estas ruinas que ustedes han dejado, estamos velando a
Neruda. Queremos respeto y tranquilidad para rendirle el último homenaje. Y
garantía para que esta noche podamos estar en paz”.
Ahora, habla el Jefe de Plaza: “Nosotros no hemos hecho esto. El
Ejército de Chile es respetuoso con las glorias nacionales”.
Chela le dice que esa casa ha sido sistemáticamente destruida y que se ha
visto como lo hicieron. El militar pide que se hagan presentes los
testigos. “¿Cómo puede decir eso, oficial? ¿Cree usted que la gente se
atrevería a atestiguar? La gente tiene miedo”.
A continuación, le da a conocer en qué estado fue encontrada la casa y qué “operativo”
—usa esta palabra— hubo de hacerse para poder entrar el ataúd. Eso que Patricio
Manns, Ramiro Insunza y Guillermo de la Parra trabajaron duro para permitir el
acceso en la casa inundada. Uno y otro de los presentes da detalles de los
destrozos. Se adelanta el Edecán demostrando interés en ver los daños.
Rápidamente se desplazan los hombres armados. Nosotros rodeamos el féretro en
gesto instintivo para impedir que ellos lo vean. Para impedir que Pablo sufra
otra afrenta.
Los militares y los civiles armados dan una vuelta, miran con caras de
circunstancias, asegurando que ni soldados ni carabineros pueden haber cometido
semejante barbaridad.
Pocos días más tarde, va a aparecer una información oficial en la que se
acusa a una banda infantil, capitaneada por un niño de diez años de edad como
autora del delito de destruir la casa del poeta. A medida que se vaya
destapando el canal, se sacarán los más heterogéneos objetos destrozados:
piezas de vajilla, cuadros, bandejas, maderas, cerámicas, copas rotas.
Antes de retirarse, sin que nadie haga amago de acompañarlos, los militares
anuncian que el Gobierno decretará duelo oficial de tres días por la muerte del
poeta. De acuerdo con el comunicado, el duelo se considera a partir del día del
fallecimiento de Neruda y se anunciará el día de los funerales. ¡De modo que
han decretado un duelo retroactivo!
Seguirá llegando gente. Un grupo de obreros hará una guardia de honor con
los puños en alto. Hasta gente que ha sido llamada por los bandos de la Junta
se ha atrevido a llegar a La Chascona, a darle el último adiós al poeta.
La proximidad del tiránico toque de queda nos obliga, a muchos, a partir. A
la salida, nos detenemos a mirar el mural pintado sobre la tapia que hace
ángulo con la casa de Pablo; en su cumpleaños se lo habían hecho los muchachos
de la Brigada Ramona Parra (BRP). Los rojos, amarillos y
azules puros fileteados de negro evocan algo a Fernand Léger. Banderas,
palomas, representantes de la juventud obrera y campesina se mezclan cantando,
estudiando, construyendo: parte de la temática que cubrió los muros de Chile.
Este movimiento plástico juvenil llamó la atención de los críticos de arte por
su pujanza, originalidad y decisión de llevar el arte a la calle, para todo el
pueblo. A Roberto Matta también le atrajo la labor de la BRP y había estado
pintando con ella un mural en la comuna de La Granja. En estos días tenía que
inaugurarse una muestra de la BRP en el Museo de Arte Contemporáneo de París. A
Matilde no la dejarán vivir por ese mural; la acosarán para que lo haga borrar.
Ella se defenderá con la verdad, aduciendo que es un obsequio de la juventud a
Pablo. No hay caso. Muy a su pesar, tendrá que hacerlo borrar, después de unos
meses.
A la mañana siguiente, día de los funerales, va desfilando una masa humana
por la casa muerta. Modestas mujeres, hombres de trabajo, escritores,
artistas, periodistas, hombres de ciencia, políticos. El poeta Juvencio Valle
más silencioso que nunca. El poeta Guillermo Trejo, jefe de la sección
científica de El Mercurio, toma notas aceleradas. Entre tanta gente,
diviso a Nicanor Parra. En esos días ha salido en un diario mercurial un gran
elogio a este poeta, mostrándolo como incomprendido o víctima de la Unidad
Popular. Nicanor Parra me dice: “Pretenden convertirme en el poeta oficial
del Régimen. No lo conseguirán”. Esta frase mesurada suena como juramento
ante los despojos de Neruda. (No pasaría demasiado tiempo hasta que su obra
teatral Hojas de Parra, cuyo
protagonista sería un poeta, provocara las iras de los fascistas y harían
incendiar la carpa del circo en que se había puesto en escena)
Momento dramático. Será preciso sacar la urna por la puerta cochera. La
maniobra se hace con gran esfuerzo, venciendo las dificultades resultantes del
pillaje. Iremos avanzando a pie, rumbo al cementerio. No es muy grande el
cortejo. La ciudad está silenciosa. En cada ventana se ven rostros fijos o
visillos corridos a medias, sujetos por manos tímidas. Piquetes de soldados armados
hacen guardia en distintos puntos. El silencio se quiebra. Una voz varonil
estalla y se expande en oleadas cuando toda la procesión que avanza, repite la
consigna:
“Juramos que la libertad
levantará su flor desnuda
sobre la arena deshonrada”
El grito cobra más cuerpo. A nadie le importan los camarógrafos de la TV
extranjera que enfocan los rostros, las bocas, como pretendiendo eternizarlo.
Surge otro verso:
“Juramos continuar tu camino hasta la victoria del pueblo”
Más versos del poeta serán nuevas consignas coreadas con decisión, fervor,
conciencia plena:
“...y como el trigo,
el pueblo innumerable
junta raíces,
acumula espigas,
y en la tormenta desencadenada sube
a la claridad del universo”
A medida que nos acercamos a la puerta principal del Cementerio General,
distinguimos la multitud silenciosa, a la espera. Esa multitud irá deglutiendo
nuestra columna hasta que toda la gente no sea sino una masa móvil expresando
contrita su dolor. El ataúd es depositado en una plataforma rodante. Otro
hombre abrirá un libro de Pablo para lanzar un verso que restalle como un grito
de combate:
“Aquí tenéis
como un montón de espadas
mi corazón
dispuesto a la batalla...”
La gente llora. Surge, tembloroso por el llanto, el primer verso de La Internacional. Se van alzando los
puños, muy apretados: “Arriba los pobres del mundo...” Las
voces pugnan por abrirse paso y romper el nudo que aprieta las gargantas. Será
la última vez que ese himno se cante en público.
El cortejo avanza hasta el mausoleo de la familia de la escritora Adriana
Dittborn (calle central O’Higgins, entre Lima y Los Tilos), quien lo
ofreció a Matilde, ante la imposibilidad de cumplir de inmediato el deseo de
Pablo:
“Compañeros, enterradme en la Isla Negra
frente al mar que conozco a cada área rugosa
de piedras y de olas que mis ojos perdidos
no volverán a ver”
Ha crecido la marea humana. Podemos ver a Fernando Castillo Velasco, ex
rector de la Universidad Católica, al anciano crítico literario Hernán Díaz
Arrieta, Alone; a Juvencio Valle; al pintor Nemesio Antúnez, quien ahora no
tiene expresión afable. Esta vez sus ojos echan chispas. Me cuenta el atroz
vandalismo: los militares rompieron a bayonetazos los cajones de embalaje que
contenían una colección prestada por un museo mexicano al Museo Nacional de
Bellas Artes del que Nemesio es director desde el gobierno de Eduardo Frei. Ha
renunciado. Dice: “Tengo vergüenza”. Inútiles fueron sus protestas y
horadaron las telas. Antúnez transformó un mausoleo del arte nacional en un
museo vivo. Allí, aplicó su talento de arquitecto dotando al museo de la Sala
Matta, al hacerlo crecer “hacia abajo”, mediante la construcción de un
magnífico subterráneo. El museo ya no fue sólo para ocasionales exposiciones de
artes plásticas. También fue para la música, para la danza, para el cine. Se
llenó de público de todos los sectores. Un museo que salió a la calle y llevó
sus exposiciones a las fábricas, a las escuelas. Recién asumido su cargo,
Nemesio debió enfrentar la acción de un monstruo que taladró con un lápiz de
pasta los pechos de La perla del
mercader, cuadro de Valenzuela Puelma, el primer desnudo de un artista
nacional. Antúnez estaba espantado. Libró una campaña para denunciar el
atentado y dijo entonces: “He llevado las obras de arte a los sindicatos, a
un público que nunca había visto una exposición, y los obreros han cuidado con
religioso respeto estas pinturas; pero, aquí, un señorito ‘culto’ ha osado
cometer este ultraje...”
El escritor Francisco Coloane, de imponente estatura, con su aspecto de
capitán de un antiguo barco echado a pique, cojea apoyado en un bastón; él
hablará a nombre de los escritores.
De pronto, reconocemos una cabeza rubia, unos hombros agitados por los
sollozos. Me acerco. Joan Turner, directora del Ballet Popular, tiene el rostro
hinchado por el llanto. Llora por Víctor Jara, su marido, por Pablo, por todos
nuestros muertos. La rodeo. Le pregunto por las niñas. Sin dejar de llorar, nos
dice que aún no se dan cuenta de todo lo que pasa. Días atrás, alguien nos
avisó que había sido encontrado el cadáver de Víctor. Enseguida, la llamamos
por teléfono: “Dime, Joan, ¿es cierto?”. Me respondió contenida: “Sí.
No te puedo decir más”. Otra vez le hacemos una pregunta cruel: “Sé que
te hago sufrir más, pero dilo: ¿es verdad que le cortaron las manos?”. “No.
Pero hubieras visto su cuerpo tan hermoso...Una sola masa negra, morada,
machacada, desgarrada...Me costó hallarlo entre tanto cadáver.
Irreconocible...”. Los sollozos le impiden continuar. Entretanto, se
suceden los discursos funerarios.
Imposible describir los rostros de la multitud congregada, representantes
del arte, la cultura, la política, obreros, estudiantes, las madres jóvenes,
los ancianos encogidos. Algo nos impresiona: son las caras de los hombres que se
han cortado la barba y que muestran la parte superior como antifaz dorado.
Comienza a circular, de boca a oreja, la recomendación: “Salir en orden,
con calma, sin aglomerarse. Dispersarse enseguida”.
Vamos desplazándonos con lentitud. Me asombro al ver, ahora, toda la
plazoleta del cementerio rodeada de soldados. Soldados por todas partes, sus
piernas semiabiertas para sostener mejor al cuerpo, sujetan la metralleta con
las dos manos, ante el pecho. Soberbias actitudes de combate ante un pueblo inerme,
sin más coraza que su dolor. Caminamos despacio.
Algo nos obliga a detenernos ante unas hojas de papel blanco pegadas en los
muros, en los zócalos en torno a la rotonda donde habitualmente las floristas
ofrecen sus ramos frescos y coloridos. Leemos esas hojas tamaño oficio,
escritas a máquina: “NN, sexo masculino, aproximadamente 30 años”. “NN,
sexo femenino, 20 años”. Listas y más listas de NN. ¡Son listas de muertos,
de asesinados, para ir a identificar a la morgue! Se congela la sangre1.
Para el aniversario, volveremos al cementerio. Matilde ya está viviendo en
Chile. En la imposibilidad de cumplir el deseo de Pablo de enterrarlo en Isla
Negra, ella ha hecho trasladar sus restos a un nicho en un nuevo pabellón; este
es como un vasto muro de nichos, el de Pablo lleva el nombre México.
Pablo aún no está frente al mar. No es este el paisaje que imaginó para su
descanso eterno. No el salvaje y rumoroso océano, símbolo de movimiento y vida,
sino un mar de cruces. En ese mismo pabellón yacen los despojos del cantante
Víctor Jara, del dirigente del MIR Miguel Enríquez y de decenas de jóvenes
chilenos (mientras escribo estos recuerdos tan lejos de Chile, casi en las antípodas,
maldigo mi mala memoria por no poder recordar todos esos nombres grabados en el
mármol ni las frases escuetas esculpidas junto a ellos: “A mi querido hijo
que cayó defendiendo a sus ideales”. “Aquí reposan los hermanos X y Z
que murieron por la justicia”. “Querido esposo: tus hijos y yo
proseguiremos tu tarea”; frases estremecedoras, lacónicas, pero elocuentes,
no habituales en las losas de los cementerios; frases dolorosamente nuevas al
lado de unas cifras: nacimiento y muerte; la mayor parte de las fechas de
nacimiento corresponden a gente que estaba en la flor de la juventud cuando fue
asesinada; el grueso de las muertes se aglomera entre septiembre de 1973 y todo
el 74).
Estoy tentada de sacar lápiz y papel para escribir los textos de esas
lápidas, pero no me atrevo: mientras voy recorriendo ese muro, no deja de
rondar un siniestro ángel de la muerte en su motocicleta: un oficial de la DINA
que anda de civil. Da vueltas y vueltas, como tratando de grabar en su retina
los rostros de la gente que hasta allí va llegando. Escritores, periodistas,
juventud.
Matilde ha estado toda la mañana de pie junto al nicho. Desfile de gente de
todas las edades. Cada uno trae en la mano un clavel rojo. Las flores se van
amontonando frente al nicho. De pronto, comienzan a aparecer grupos juveniles.
No más de tres. Actúan con agilidad increíble. Ordenan las flores. Ponen un
recorte de periódico con foto de Pablo y un texto de homenaje. Clavan un clavel
en cada punta. Con plumones negros escriben consignas sobre los mármoles: “Pablo
Neruda ¡presente! ¡Muera la Junta fascista!”. Una R de “resistencia”
encerrada en un círculo. Corren también a poner claveles a Víctor, a Miguel
Enríquez, a otros caídos. El ángel de la muerte sigue rondando. Los chiquillos
se relevan. Llegan unas niñas de pelo suelto, pantalones, blusas bordadas, un
sinnúmero de collares, con un clavel en la mano. Se ponen en acción. Hacen
volar sus manos sobre los bordes de las lápidas. Muchachos esbeltos las rodean.
También dejan cartas. Hojas de cuaderno, esquelas blancas, rosadas, celestes,
cuidadosamente dobladas, se van amontonando. Tienen copiados poemas de Pablo, o
mensajes: “Pablo, tu adorada Matilde no está sola, nosotros la cuidaremos”.
“Pablo, tu lucha continúa. Nosotros seguiremos hacia la victoria”. “Pablo,
o vencer o morir. La Junta caerá”. “Pablo, combatiremos hasta liberar
nuestra patria del fascismo”. Son docenas los mensajes acumulados y Matilde
los colecciona.
En esto, se acerca un viejo panteonero muy pobre, de traje pardusco,
desteñido por soles y lluvias. Todo él, color tierra. Pelo grisáceo. Rostro
arrugado, inmóvil, como sin expresión. Empieza a contar mirando para adelante,
casi sin mover los labios. Dice que muchos de esos nichos contienen más de un
cadáver, que es imposible saber cuántos muertos están por ahí enterrados. Dice
que él se escondía entre las tumbas y veía llegar los camiones cargados de
muertos. Los enterraban los soldados sin permitir que se acercaran los
sepultureros. Sigue el relato de pesadilla mientras amaga ordenar las flores,
limpiar vasos de ramas secas2. Ronda el ángel de la muerte. El sepulturero recoge sus tarros y se aleja,
mimetizándose con las tumbas... No lejos está el mausoleo de la familia Tohá
donde yacen los restos del ex ministro José Tohá, muerto al ser sacado de su
prisión en la Isla Dawson. La verja queda entrelazada de claveles rojos...
Días después de los funerales de Pablo Neruda, se le rinde un homenaje en
la Casa del Escritor, en su sede de calle Almirante Simpson n° 7. Aquella tarde
ya no está en su lugar, en un muro de la sala de reuniones, un óleo que regaló
el escritor Joaquín Edwards Bello, pintado por él, copia fiel de una fotografía
de los funerales de Lenin... Hay varios escritores detenidos, entre ellos
Floridor Pérez en la Isla Quiriquina, y Omar Lara, el director de Trilce,
una de las revistas de poesía de más larga vida.
Entre los asistentes, vemos a Máximo Pacheco, ex-ministro de Educación. Me
dice, consternado: “Han destruido el mural de Julio Escámez en la
Municipalidad de Chillán”. Le pregunto si lo pintaron para cubrirlo. “¡No!
Lo picaron...”. En ese mural, el pintor Escámez expresó su aversión a las
consignas y a la obra plástica falsamente revolucionaria tratando de aprisionar
toda la lucha de América desde la conquista hasta ahora, la deshumanización del
sistema capitalista, el hombre disminuido dentro del aparato mecánico; en un
área estaban representadas las imágenes de la enajenación que oprimen el alma;
el poderío militar donde las fuerzas represivas del conquistador se funden con
las modernas. La riqueza de símbolos de esta obra resume el intento de expresar
el conflicto entre la vida y la muerte, entre las nuevas formas de nobles
relaciones que establecerán los hombres y las viejas formas caducas e
inhumanas... Ahora, oigo a Máximo Pacheco y me cuesta creer. Es tan lento el
cerebro humano para adaptarse al horror y a la imbecilidad3.
Cumpliendo el viejo ritual, nos iremos después del homenaje a beber vino al
Refugio López Velarde, la cantina de la Casa del Escritor que, años atrás,
inauguró Neruda en una noche de alegría y de homenaje al poeta mexicano. Esta
vez son muchos los ausentes. Se hace una colecta para ayudar a los familiares
de los escritores detenidos. Un gran número de cesantes averigua sin mucha
esperanza dónde conseguir algún trabajo. Ya no es esta la reunión discutidora
de arte y poesía, ya no es la apariencia bohemia para encubrir el trabajo
creador de unos o el meramente imaginativo de otros. La poetisa Irma Astorga, mujer
morena, muy enjoyada, deja caer lágrimas silenciosas. No ha podido ver a su
padre, porque él vive en una población obrera que está acordonada y no dejan
entrar a nadie. Cuenta con espanto que uno de sus parientes trabaja en la
Textil Sumar. Cuando volvieron al trabajo, después de esa negra semana de
septiembre, los obreros encontraron arrimados a los telares los cadáveres
descompuestos de muchos de sus compañeros... Ellos mismos fueron obligados a
sacarlos.
Le pregunto a Luis Sánchez Latorre, a quien habíamos elegido presidente de
la Sociedad de Escritores de Chile, inmediatamente después del Golpe: “¿Qué
podemos hacer?”. Responde con decisión, el rostro ensombrecido: “Escribir.
Escribir. Aunque sea como Curzio Malaparte, escondiendo los papeles en los
huecos de los árboles, debajo de las piedras”.
Moscú, 1979
(1) Al mirar
los nichos del Pabellón México del Cementerio General y al leer las listas de
NN de la morgue, no fuimos capaces de comprender a cabalidad que esos muertos
eran los caídos en la guerra declarada por la Junta Militar. Al no ser
reconocida por los partidos de izquierda y organismos de derechos humanos,
principalmente, su condición de combatientes caídos en la guerra, se les negó a
ellos y, sobre todo, a los detenidos desaparecidos la posibilidad de
aplicárseles los tratados internacionales para los casos de guerra, que
prohíben aplicar vejámenes y torturas a los rehenes, a los rendidos, a los
capturados. Se optó por dejarlos, simplemente, transformados en mártires. Al
mismo tiempo, con esta actitud no sólo se habría de desproteger a los
ulteriores combatientes, sino también a borrarles su calidad de tales.
(2) En 1994,
se corroboraría el aserto de este anciano cuidador de tumbas en el Cementerio
General y, en ese patio, se hallarían los restos de muchos desaparecidos, entre
ellos los de los doctores Enrique Paris y, más tarde, Eduardo Paredes.
(3) No se
conformaron con picar el mural de Julio Escames, pues demolieron el muro mismo
y reformaron ese recinto de la Municipalidad de Chillán.
Publicado bajo título Los héroes no
están cansados y subtítulo Neruda
evocación de su muerte, en Araucaria n° 24, 1983. Capítulo
de Neruda memoria crepitante,
Ediciones Tilde, Colección Gorgona, Valencia 2003, España.

https://www.youtube.com/watch?v=xF7s8CM-dTY