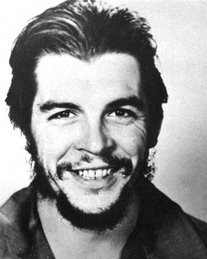La era de la mascarilla
Es difícil entender la ola global de pánico causada por
el coronavirus. La enfermedad ha puesto
al desnudo la fragilidad de un mundo interconectado e interdependiente.
Si acaso hay alguna lección, es que la globalización nos
hace a todos vulnerables: estamos más cerca del caos de lo que los poderosos
pensaban.
Por Martín Caparrós
MADRID — Alguna vez recordaremos esos días en que el
mundo se dividía en personas con mascarilla y sin mascarilla. Y nos reiremos y
alguno dirá bueno, sí, pero no era lo mismo ponérselos para no contagiar que
para no contagiarse, dos ideas tan distintas de la vida. Y otro se acordará de
la sofisticación que habían alcanzado y las fortunas que hicieron sus fabricantes
y la desesperación de los que no los conseguían y el increíble mercado negro de
mascarillas y esas cosas. Y sonarán las carcajadas al revivir aquellas
paranoias, cuando todo era amenaza y había que cuidarse de los besos, los pomos
de las puertas, los apretones de manos, las manijas de los autobuses, las
monedas y casi todo lo demás. Y entonces alguien, el pesado del grupo, se
pondrá serio y preguntará si, pensándolo ahora, no lo ven increíble: “¿No es
increíble que millones de personas de pronto tuvieran tanto miedo, que
mostraran de repente ese egoísmo que siempre intentan ocultar, esta pulsión de
protegerse, de desconfiar de todo, de temer todo lo exterior, de atribuirle
propiedades tremebundas? La era de la mascarilla nos enseñó bastantes cosas”. Y
Mirta o Antonio lo mirarán y le dirán hermano, eso seguro que lo
traías escrito, ¿no?
Pero faltan unos años; ahora mismo el mundo está en modo
desastre, incomprensible. La primera regla del columnismo apátrida dice que
nunca digas que no entiendes. Y te explica que los lectores quieren que los
ayudes a entender, no que les tires tu incomprensión por la cabeza. Pero yo no
entiendo el coronavirus: denodadamente no lo entiendo.
Un tuit del actor español Eduardo Noriega terminó de
hundirme en el pantano de la incomprensión. Decía que “si cada invierno nos
informaran en tiempo real de los atendidos (490.000), hospitalizados (35.300),
ingresados en UCI (2500) y fallecidos (6300) por gripe en España, viviríamos
aterrorizados”. Las cifras me parecieron sorprendentes; busqué el informe del
Centro de Nacional de Epidemiología del Ministerio de Sanidad español para la
temporada 2018-19 y allí estaban, en la página 35, con toda claridad, los
números citados. El año pasado se murieron de gripe en este Estado español 6300
personas. Con coronavirus, en este mes y medio, 36.
Seis mil trescientas muertes es un montón de muertos.
Quizá los grandes medios, siempre quejosos, siempre atentos a estas cosas,
descubran por fin su panacea: si empiezan a transmitir en directo cada nueva
víctima de la gripe podrán —considerando que la temporada griposa dura menos de
medio año— ofrecer unos 35 óbitos al día, un par por hora en las horas
despiertas, un espectáculo incesante, un terror sin medida. Por ahora no lo
entendieron y se limitan al coronavirus: treinta y tantos muertos en España,
todos muy mayores.
En 1969, Adolfo Bioy Casares publicó una rara novela
titulada Diario de la guerra del cerdo, donde grupos de jóvenes se dedicaban a
matar viejos por las calles. Ahora el virus —que deberíamos llamar Bioy— hace
lo propio: los muertos españoles, por ejemplo, tenían una media de edad de 85
años, mayor que la esperanza de vida del país, que está en 82,8. O sea: eran
personas que, estadísticamente, ya habían vivido lo que deberían. Y casi todos
lógicamente complicados, como esa señora de 99 años que tenía, dicen los diarios,
algunas “patologías previas”.
Pero es fácil hablar de los medios. Si fueran los únicos
promotores del pánico el mundo estaría un poco mejor. El problema es que todos,
los gobiernos, los grandes grupos económicos, las industrias, los ciudadanos,
se embarcaron en esta nave hacia ninguna parte. De pronto pareció como si nada
en el mundo fuera más importante, como si nada escapara al poder de ese virus.
Y de verdad —disculpen— no lo entiendo. Busco más cifras:
han muerto, al día de hoy, martes 10 de marzo, en todo el mundo, 4.284 personas
por el coronavirus, de los cuales unos 3.000 eran ancianos chinos, y en 35
países de Europa no se ha muerto nadie y en toda África una persona, igual que
en América Latina, un señor muy enfermo que llegaba de Italia a la Argentina.
Pero se cancelan eventos y desplazamientos y encuentros y congresos y
festivales varios, miles de empresas mandan a casa a sus trabajadores, cierran
las fábricas y se rompen las cadenas productivas y el mundo pierde millones de
millones de dólares/euros/yuanes en el derrumbe de sus bolsas y la baja de las
materias primas y esos cierres y cancelaciones.
(En Madrid las autoridades acaban de cerrar las escuelas
y universidades por quince días. Cientos de miles de padres no saben qué hacer
con sus hijos; no pueden dejarlos en casa solos, no pueden dejar de trabajar.
El virus no ha matado, en todo el mundo, a ningún niño).
Es muy difícil encontrar una justa proporción entre los
efectos y las causas: con todo respeto, una enfermedad que en un par de meses
produjo esta cantidad de víctimas no parece en condiciones de causar estos
desastres. Y las bolsas de valores sin valor son un ejemplo claro: el miedo a
los efectos económicos del virus provoca efectos económicos mucho peores que
los que temían. Entonces sería interesante —necesario— pensar qué los causa.
Es difícil, casi imposible descubrirlo. Pero influye, sin
duda, el viejo gusto del apocalipsis. Nos chiflan los apocalipsis: la sensación
de que todo está a punto de saltar por los aires. Siempre tuvimos alguno en
ejercicio, pero el último que conseguimos —el cambio climático— es una amenaza
a tan largo plazo que hacía falta uno más inmediato. Y teníamos tantas ganas
que nos armamos un apocalipsito con una gripe nueva y ambiciosa. Los
apocalipsis son una tentación incesante de los hombres; son como las galerías
del horror de los parques de diversiones y son, como ellas, inofensivos: su
gran ventaja es que nunca se realizan. Si no, obviamente, no estaríamos aquí
pensando tonterías.
(En Italia, las autoridades sanitarias prohibieron a los
jugadores de fútbol que se tocaran al saludarse antes del partido. Después,
cuando el árbitro pite, se rozarán, revolcarán, toquetearán tupido).
Entonces hay que considerar también el miedo a lo nuevo,
a lo desconocido: la misma tara que les hace rechazar a los migrantes les hace
temer a estos virus exóticos, ignotos. Y hay que considerar también la paranoia
de las multitudes: “Si los gobiernos se preocupan tanto debe ser que hay algo
que ellos saben y nosotros no, debe ser que esta enfermedad no es tan inocua
como dicen, debe ser que, como siempre, nos ocultan la verdad”. Y hay que
considerar también la paranoia de los enterados: “Si le dan tanta importancia a
algo tan menor es que quieren distraernos con eso para esconder alguna otra
cosa que no quieren que miremos o sepamos”.
Y hay que considerar también la paranoia de los varios
poderes: da la impresión de que las empresas y los gobiernos se cubren por si
acaso. Las empresas, para que sus empleados no los querellen si trabajando se
contagian; los gobiernos, para que sus súbditos no les reprochen su inacción. Y
entonces toman medidas duras que acrecientan el miedo y entonces sus súbditos
más asustados les piden medidas más duras y entonces toman medidas más duras
que acrecientan el miedo.
Y hay que considerar también esa fuerza rara que toma el
pánico cuando se hace bola de nieve y arrasa todo porque consigue convertir
cualquier cosa en una prueba más de su razón. Y entonces el cambio en conductas
y discursos, la aparición de lo irracional, de lo ridículo, las precauciones
más grotescas, la manera en que ahora tantos miran a cualquiera que tosa en un
vagón de metro —por no hablar del pobre terrorista que estornuda—. Mascarillas
a gogó.
(La malaria, por ejemplo, mata cada día unas veinte veces
más personas que el coronavirus; la malaria, por supuesto, solo ataca en los
países pobres).
Nada de esto, sin embargo, termina de justificar la
sobrerreacción de los hombres frente al virus —y la factura increíble que
pagarán por ella—. Pero creo que se pueden sacar, por ahora, de este episodio
dos conclusiones provisorias: la interdependencia y la fragilidad de nuestro
mundo.
No recuerdo otro hecho que haya mostrado tan claramente
aquello de que si China se resfría el mundo estornuda. Esta vez no se resfrió:
unos cuantos campesinos se comieron unos bichitos raros, se infectaron y el
mundo tiene arcadas y no se recupera, y el cierre de unas fábricas asiáticas
baja, digamos, la demanda del cobre chileno y su precio se cae y un pescador de
Puerto Montt, en la punta del mundo, debe vender más baratos sus pescados y su
familia come menos y putea en chileno por un cierre chino, y así en todo el
planeta.
Tampoco recuerdo ninguno que haya desnudado tanto la
debilidad de casi todo: estamos mucho más cerca que lo que creíamos del caos
global. Tanto lío por un virus menor. Es sorprendente comprobar la fragilidad
de todo eso que creíamos rocosamente sólido, cemento armado. En unos días los
grandes y poderosos del mundo perdieron fortunas, la confianza de sus súbditos,
el control de muchas situaciones. Los gobiernos, la gran banca, los petroleros
altivos, los fabricantes de punta, los financistas recontraglobales, los que
rigen y manejan el mundo, los que nos habían convencido de que nunca nada los
desarmaría, deben estar asustados preguntándose si aprenderemos la lección y
decidiremos desafiar, cual virus chino, sus poderes que ya no se ven tan
poderosos.
Quizás esa sea, al fin y al cabo, la revelación de la era
de la mascarilla.