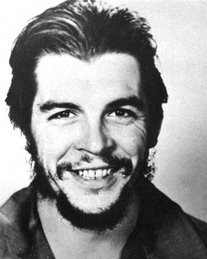|  (APe).- Aunque en su tarjeta de presentación se leía “Payador Internacional”, Waldemar Lagos era sólo un paisano liso y llano. Un paisano de la Banda Oriental. Un maragato del departamento de San José. Un artiguista insobornable. (APe).- Aunque en su tarjeta de presentación se leía “Payador Internacional”, Waldemar Lagos era sólo un paisano liso y llano. Un paisano de la Banda Oriental. Un maragato del departamento de San José. Un artiguista insobornable.
La última vez que lo vimos fue en su casita de Ezeiza, a mediados de los ’90, dejando que se fuera la tarde entre recuerdos, entre anécdotas y canciones. Para el final de aquel encuentro, el payador internacional nos había prometido una sorpresa, un tesoro que había guardado por años y que estaba dispuesto a mostrarnos, sólo a mostrarnos, y que luego guardaría para siempre, como un mensaje al futuro, como algo reservado a otros hombres, otros niños y otros cielos.
El tesoro de Waldemar era un facsímil (aunque él creía que se trataba del original) del Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados, fechado en el Cuartel General de Montevideo el 10 de septiembre de 1815, con la firma de José Gervasio Artigas.
No le quitamos la ilusión al payador. Le dijimos que aquél era de verdad un tesoro y que hacía bien en guardarlo, hasta que hubiera en el río de la Plata otros criollos capaces de leerlo mejor, de entenderlo y de merecerlo.
Tierra, libertad, conciencia
“Por ahora el señor alcalde provincial y demás subalternos –decía el artículo 6º del Reglamento- se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello revisará cada uno, en sus respectivas jurisdicciones, los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia, con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad, y a la de la provincia”.
En un solo artículo, condensados, el grito de Mayo y el espíritu libertario de aquella Revolución: justicia, igualdad, acceso a la tierra y a los medios de vida. Y por si fuera poco, esa verdadera perla del lenguaje y de la filosofía reivindicatoria: “con prevención que los más infelices serán los más privilegiados”.
Aquel reglamento artiguista -se dijo- fue el intento más serio de dar una base económica sólida a las familias de los sectores más desposeídos, cubriendo a la vez la necesidad de poblar la campaña y las fronteras. Y junto con la tierra y con los medios de vida, la escuela popular, una escuela concientizadora y liberadora.
El doctor Juan Pagola –cuenta Reyes Abadie- manifestaba abiertamente en las aulas su oposición a las ideas de Mayo. Artigas ordenó reemplazarlo por un maestro “que enseñándoles a los niños a leer y escribir, los instruya al mismo tiempo en lo que verdaderamente es un hombre libre”.
Las Escuelas de la Patria, creadas por Artigas en Montevideo y en Purificación, llegaron a tener 3.200 alumnos. Había entre ellos niños negros, de familias charrúas y guaraníes, y también blancos. Con el sistema lancasteriano de los monitores, los niños más avanzados ayudaban al maestro en la instrucción de los rezagados. El contrato social artiguista no tenía secretos para nadie: tierra, libertad, conciencia.
Exilio y dignidad
José Artigas murió en el Paraguay un 23 de septiembre de 1850. “Argentino de la Banda Oriental” -como dejó escrito en su testamento-, no renunció jamás al sueño de la Patria Grande, el sueño de un continente verde y tumultuoso en donde los ríos unan a los pueblos, en lugar de dividirlos. Hasta el día de su muerte (y murió a los 86) mantuvo la costumbre de inclinarse sobre la tierra, levantar con sus manos los terrones y depositar confiado las semillas. Vaya metáfora.
Los guaraníes de Curuguaty lo apodaron Oberavá Kara-í (el señor que resplandece). Y debía de haber algo especial en él. Lo dijo Demersey, que lo retrató en el exilio.
Gaspar Rodríguez de Francia, el supremo del Paraguay que le dio asilo, le puso como condición que no escribiera cartas y no se comunicara con sus paisanos. Artigas cumplió con el pacto. Sin embargo, cada tarde, su mirada y su pensamiento se perdían aguas abajo, buscando el mar.
“Mi caballo! ¡Tráiganme mi caballo!”, dicen que fueron sus últimas palabras. Pero el último sonido que se oyó fue un galope. Waldemar, que estaba allí, no nos deja mentir.
|