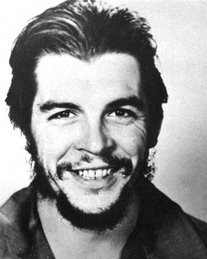Por Sergio Berrocal (Colaborador de Prensa Latina)
El cine y los libros me están salvando la vida desde que las monjas de un colegio elegante del Marruecos colonial de antaño me enseñaron a descifrar letras. Desde entonces, cualquiera película, cualquier libro, por malo que sea, puede evitarme, y me lo ha evitado hasta ahora, un salto mortal de gaviota sin alas.
Llevo muchos años aguantando las ganas de imitar el escopetazo de Hemingway gracias a la escritura y al cine que tantos disgustos le prodiga a uno, con filmes para reventar de ese dolor abdominal paritorio que anda dando tumbos por el mundo, engendrando más bocas de recién nacidos para el hambre.
Así podrán vivir algunas ONG más y podremos rasgarnos las vestiduras por sólo unos euros por mes.
Cuando saqué por primera vez como pude mi libro "Güisqui con cine", un compendio de mis crónicas, me preguntaron por qué empecé a interesarme por el séptimo arte (que es más fino que cine).
En aquellos años cincuenta con tendencia a los sesenta, yo no tenía una idea demasiado precisa sobre lo que era y sobre todo lo que podía ser el cinematógrafo, pero con la osadía de la juventud - la misma que ahora tienen críticos ya mayores que pontifican con similar aburrimiento para el lector una heladería frente al mar a la una de la mañana, cuando el olor a yodo de las olas se confunde con el de las axilas y el de una cocina mal aireada. Ya
era crítico entonces del semanario "Cosmópolis" de Tánger.
El Tánger único e internacional del norte de Africa, perdido entonces en la ensoñación de lo que no es verdad pero que todos queremos creer, el de multimillonarios caprichosos como Barbara Hutton y de bandidos internacionales como Lucky Luciano.
Era el Tánger de nunca volverás y adiós muchachos compañeros de mi vida, que te fastidies, peludo.
Ni millonario ni bandido, escribía reseñas de cine con el mismo desparpajo con que comía palomitas de maíz. Poco a poco caí en la cuenta de que, si entraba en el cine "Roxy con una penita pena en un corazón de 16 años", yo era el crítico más joven del mundo, el Mozart de la composición cinematográfica, genio y figura hasta el cementerio de celebridades del Pre Lachaise (París, Francia, Europa, que no EEUU), donde a mí no me enterrarán.
Cuando se encendía la pantalla y los espectadores se apresuraban a limpiarse las lágrimas de arrepentimiento de vivir que se les salían entre los párpados, me sentía aliviado. Era pura magia.
Como aquella dentista de Ceuta que con sólo tocarme la cara con sus guantes de latex -que todavía hoy, veinte más veinte años después, sigue oliéndome a la más sensual de las promesas-, calmaba mis dolores de muelas y, sobre todo, mi aprensión.
Un día de suerte, descubrí "Los tres mosqueteros", de Alejandro Dumas. ¡ Dios mío, qué locura, qué deleite! Leer - descubrí con exaltación - era algo más que agradable, uno de los placeres mayores.
Milady, Madame Bonacieux, D´Artagnan, Athos, Portos, el insigne cardenal Richelieu! Decidí que seríamos todos para uno y uno para todos.
En este juramento de primera comunión con la vida (qué dura es, inexplicable y justiciera casi nunca), no incluyo a los analfabetos profesionales convencidos de que los libros no tienen más función que llenar de agujeros el mueble del salón, ese que nunca se usa.
Inefables muertos de espíritu que presumen de no tener el vicio de leer. Aunque tal vez sea porque temen que la lectura les cree adicción. No saben lo que es vivir en mil mundos y escapar de ese sinvivir del infierno cotidiano con sólo abrir un libro.
En París había, y tal vez siga allí, una tienda que vendía suntuosos lomos de libros (con color a juego con el sofá) para rellenar falsas bibliotecas. Y cuando eso ocurría en Francia, da miedo pensar lo que sería en otros países.
Pero pocos mosqueteros tenía yo a los que hacer esa promesa porque siempre había sido un muchacho solitario hasta que llegué a París y comprendí que un sostén vale una misa y media, y me di cuenta de que un beso puede ser lo más profundo de este mundo.
En París descubrí la fantasía maravillosamente neorrealista de un estudio de cine de los que ya no existen. Era en el barrio de Billancourt y cuando entrabas era como abrir la puerta de ese paraíso del que todos hemos oído hablar sin que nunca nos hayan abierto por mucho que insistiéramos.
Para ir a cualquier sitio del estudio tenías que caminar una fría y sucia calle de un barrio pobre, reconstruida con cartón piedra y una imaginación delirante por arquitectos del país de las maravillas de Alicia.
Durante las horas, que pasaba a diario entrevistando a actores y a candidatas a estrellas, nadaba entre olores de coloretes rojizos y gusto fuerte de pintalabios atrevidos.
Cuando las faldas enseñaban el final de una media y el principio del muslo en su recta final hacia el pecado, los olores volvían a mezclarse en un misterioso almirez de mil promesas.
Veinte años después, he vuelto más de una vez a los estudios y no he encontrado ese zoco de la ilusión. Sólo olores vulgares o el exquisito de Marilyn Monroe. Sin medias tintas, sin ninguna posibilidad de buscar el mal que conduce al bien eterno.
Se acabaron esos olores a polvos más que íntimos que me persigue en mis desarreglos hormonales del fin del mundo, en habitación cerrada por necesidad de amor, al lado de un lavabo que servía para todo. Las ráfagas de perfume barato o terriblemente caro me dejaban la cabeza llena de sentimientos confusos.
La hora del bocadillo en el bar de los estudios era mucho más sensualmente agradable que una cena en "Maxims "(ese restaurante de la Rue Royale de París donde hoy los turistas extranjeros se relamen con algo que nunca sabrán apreciar), con toda su parafernalia de elegantes camareros y violinistas bajados de un tejado judeo-ruso con relentes de propaganda antinazi y prolibertad norteamericana.
Con aquellas chiquillas repletas de ilusiones que casi nunca se cumplirían, la mayoría de las veces me sentía como aquel personaje de John Dos Passos "mareado por el perfume de sus cabellos y su fragancia de almizcle".
Mis amigas las actrices de poca monta eran bellas como el sol que aparece de pronto cuando crees tener la soga al cuello, que la tienes, no lo dudes, compañero. En los estudios de Billancourt aprendí (como diría el tetramaravilloso Manzanero) que la belleza está en relación inversa a la riqueza.
*Periodista y escritor francés.
usados de todas las épocas desde año 1800 a hoy.
Un local para el asombro, emoción, curiosidad,
admiración, inventiva, estímulo, ensoñación y memoria
colectiva, barrial, nacional y mundial. Fotografías
antiquísimas. Herramientas, Bijouterie, Relojes, Pipas,
Guitarras, bongó, Flautas, Sartenes, Ollas, Cafeteras,
Lecheras, Pavas. Posters, esculturas, armónicas, llaves
antiguas, planchas, caracoles, insignias, cascos militares,
sombreros de tango, bastones, serruchos, cuchillos..
Alquiler de: escaleras, elementos para escenografía.
Calle Rojas 129, esquina Yerbal en Caballito, CABA.
De Lunes a Viernes desde las 10 a las 19 horas corrido.
promovemos donación Células Madre, sangre y órganos.
Teléfono 4 903 3285 Cambiamos tu sonrisa por la nuestra.
Vení. Eladio González – Toto – eladiogonzaleztoto@gmail.com