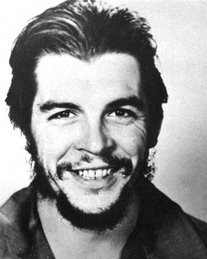España, bajo Aznar una marioneta para el uso del Emperador
La alianza Bush-Aznar y cómo conquistaron Hispania
por Bruno Cardeñosa*
Bruno Cardeñosa periodista español nos brinda en este texto que apareció como prólogo del libro "El Nerón del Siglo XXI, George W. Bush presidente" un análisis de las relaciones EEUU-España bajo el gobierno de Aznar.
--------------------------------------------------------------------------------
Presidente George W. Bush y el Presidente José María Aznar de Spain dándose la mano en una conferencia de prensa en el rancho de Bush en Crawford, Texas, sábado 22 de febrero 2003.
«Llegará el día en que los hombres y los peces puedan convivir en paz». Algo tan incoherente sólo lo puede haber dicho George W. Bush. No es, ni mucho menos, la única cita de estas características atribuida al dueño del mundo.
Puestas una detrás de otra constituyen un bestiario discursivo que no puede –ni por asomo– ser obra de un ilustrado. Sin embargo, no nos dejemos engañar. Aunque Bush ha sido capaz de pronunciar las más irracionales sentencias –«me alegra que me haga una pregunta tan interesante... Por favor, ¿podría repetírmela?»– su gran mérito es hacernos creer que es tonto de remate. Y aunque con toda seguridad no se trata de un intelectual, es muy probable que su memez no sea tan exagerada como aparenta su torpe verbo.
De hecho, este hijo de papá fue desde su juventud un líder nato (gracias, eso sí, a que era el típico líder pandillero), se hizo de oro en el mundo de los negocios (gracias, eso sí, a la estafa y al quiebro legal) y ha obtenido complejas victorias electorales (gracias, eso sí, al juego sucio). Pero para conseguir todo eso, hay que tener algo más que una sola neurona desorientada.
También es evidente que no le sobran, pero a las que le funcionan les ha sacado un provecho extraordinario. Ha sabido buscar y explotar las alianzas perfectas, arrastrando junto a él a toda una corriente ideológica que ha sabido meterse al bolsillo, en el lugar y en el momento adecuado y despojándola de toda la negatividad que de cara a su pueblo tenía hasta que ocupó la Casa Blanca.
En su juventud, nadie podía ver en aquel alcohólico e insensato al que sería presidente de los Estados Unidos. En el fondo, pese a ser entonces un inconsciente, aún le quedaba algo de humanidad. Hasta puede decirse que no era un mal tipo. Tenía algo de conciencia social, poca, pero tenía. Aún no había educado sus escasos escrúpulos; de hecho, cuando, siendo un petrolero advenedizo, se enfrentó a problemas de corte económico en su empresa, lejos de haber puesto en la calle a sus empleados (que eso es lo que ahora haría) buscó otros métodos para mejorar la cuenta de resultados de su negocio.
Pero a medida que fue madurando descubrió que, por sí mismo, no era capaz de nada o casi nada. Y descubrió, además, que cuando sacaba a pasear su apellido, las puertas se le abrían. Tomó conciencia de que era un Bush y eso significaba formar parte de una empresa, porque su familia es en sí misma una gran sociedad anónima y cada uno de los que portan el apellido, un obrero cualificado. Entonces, afloraron los genes y emergió el actual Bush. Sobre todo a partir de la campaña electoral que encumbró a su padre a la Casa Blanca en 1988. Fue él quien manejó la orquesta publicitaria y los trapos sucios de la contienda. Aquello le gustó; tocó poder; se sintió omnipotente y, encima, por primera vez en su vida, logró el objetivo: ganar. ¿Cómo lo había conseguido? Eso no le importó. Era un Bush, y para un Bush, todo vale.
Algo más que el tonto más tonto
Quienes le conocieron, señalan que haber dirigido la campaña de su padre provocó en él una metamorfosis perversa. Dos años después descubriría que gracias a que su progenitor era presidente, él se había hecho rico. Hasta entonces sus juegos empresariales eran bien sucios, pero no salían de la órbita de la mediocridad. Sin embargo, gracias a su apellido consiguió un sueldo anual de 120.000 dólares –25 millones de pesetas de los de la época– como consejero de Harken, una petrolífera de tamaño medio que había comprado su propia compañía de pequeño fuste, Arbusto Energy.
Gracias a su padre supo del inminente ataque de Saddam en Kuwait en 1990. Aquello, lógicamente, perjudicaría a las acciones de las empresas petrolíferas. Nadie en el mundo tenía pistas de que las tropas de Irak iban a entrar en el pequeño emirato. Nadie… salvo él y, por ello, vendió sus acciones antes de que su valor decreciera. Aquello le convirtió en millonario. Fue gracias a un delito económico, pero quien le debería haber castigado trabajaba para su padre.
Luego advino el Bush político: primero Gobernador del estado de Texas y después Presidente de Estados Unidos. Todo esto no lo consigue un tonto, aunque en sus logros tuviera mucho que ver que fuera un «hijo afortunado». Querámoslo o no, Bush es un ganador y un buen político, si por “buen político” entendemos al que domina las “malas artes” con disimulo.
Uno de los grandes logros de “Junior” es haber eclipsado a su padre. Pasará a la historia por sí mismo. Además, gracias a su política exterior, se ha granjeado la simpatía de los ideólogos que representan los fundamentos del movimiento neoconservador –los denominados «neocon»–, dentro del cual podemos encuadrar su filosofía política. Consideran que está un peldaño por encima de su padre y que, gracias a la voluntad de «Junior», el mundo occidental vencerá al demonio del terrorismo internacional y a las amenazas satánicas que quieren acabar con nosotros. Nunca antes los «neocon» –extraordinariamente duros con casi todos los políticos– abrazaron con tanto entusiasmo a un Presidente.
En cambio, alguien capaz de firmar ciento treinta y cinco sentencias de muerte durante los cuatro años que fue Gobernador, no puede presumir de gozar de determinados principios morales. Mandar –con satisfacción extática– a la silla eléctrica a un hombre por semana no está al alcance de un personaje con ideales sobrios y limpios.
Bush no los tiene y, si algún día los tuvo, en algún momento se los dejó olvidados. Tampoco está al alcance de alguien que no deba visitar el diván del psiquiatra; de hecho, varios estudios recientes encuadran a Bush en un perfil psiquiátrico patológico. Lo volvió a demostrar al vencer en las elecciones de 2000 de forma ilícita, en lo que fue en toda regla un Golpe de Estado en el que se conjugaron muchos factores. Le importó un bledo que el mundo entero supiera de su jugada perversa, en la que tuvieron mucho que ver los jueves del Tribunal Supremo, quienes, en una decisión salomónica, examinaron los datos del recuento de votos y concluyeron que Bush hijo era el vencedor.
Claro que a aquellos jueces –sacados de un parque jurásico– les había colocado en sus poltronas, años atrás, el propio Bush padre. Favor por favor.
España, bajo Aznar una marioneta para el uso del Emperador
Ya en el poder, puso en marcha una maquinaria no vista hasta la fecha. Al tomar asiento en la Casa Blanca dio el pistoletazo de salida a una nueva era mundial, regida por los intereses más bastardos. Los atentados del 11-S vinieron de perlas para su ideario político y expansionista, tanto es así que, de un modo u otro, él y su gente estuvieron directamente implicados en la caída de las Torres Gemelas. Gracias a su juego malabar logró, además, hacer de Bin Laden su mejor aliado.
Por primera vez en la historia, hubo un español invitado a la toma de posesión en Washington entre los amigos de un Presidente norteamericano. Me refiero a Antonio Hernández Mancha, íntimo de la familia Bush y antecesor de José María Aznar al frente de los conservadores del Partido Popular cuando la coalición aún se llamaba Alianza Popular. Ésa fue la piedra angular a partir de la cual Bush tejió sus contactos españoles y se gestó el idilio Bush-Aznar, como consecuencia del cual el mundo entero vivió dos guerras devastadoras e injustas basadas en mentiras y engaños.
Bush utilizó a España a su antojo, como un eje fundamental de la alianza para convencer al mundo de la necesidad de proclamar una guerra preventiva contra Saddam Hussein. Bush necesitaba de la autoridad moral de nuestro país en la población hispana de Estados Unidos y en toda América del Sur. También necesitaba de un país que, como el nuestro, estuviera integrado en la Europa continental y que pudiera arrastrar a algunos países no alineados en el eje franco-alemán que domina la Unión Europea.
Por su parte, Aznar lograba así una relevancia internacional que nunca hubiera correspondido a España. Además, sospechaba que de la alianza saldrían pingües beneficios en lo económico y que en el pastel de la nueva era bélica le correspondería algún que otro mordisco. Por supuesto, en la alianza también existió un poderoso componente ególatra por parte del ex presidente español, que nunca hubiera imaginado que sería alguien tan importante en el concierto mundial.
Para la edición española de este libro, es importante conocer los detalles del pacto y, como James Hatfield hace, explicar fríamente y sin apasionamientos quién es este personaje.
Antes del primer encuentro entre ambos, el camino se fue haciendo aterciopelado. Desde el comienzo del mandato de Aznar, los guiños hacia el neoconservadurismo norteamericano fueron discretos pero palpables. No podía entenderse de otro modo que algunas empresas vinculadas al aparato de poder de la Casa Blanca hubieran conseguido algunos beneficiosos contratos con empresas españolas. Además, Aznar ya se había encargado de dar satisfacción previa a Bush al defender la postura norteamericana de no apoyar el Protocolo de Kioto ni el Acuerdo de Misiles Balísticos, que impedía a cualquier país desarrollar armas de largo alcance y descomunal poder destructor.
Ha sido una alianza vergonzosa y en ocasiones patética. Nos reímos todos mucho cuando Bush visitó España el 12 de junio de 2001 –faltaban apenas tres meses para el 11-S– y aterrizó en Madrid a bordo del flamante Air Force One. Al final de la escalerilla le aguardaba Josep Piqué, entonces ministro de Exteriores del Gobierno. Le dio la mano y agachó la cabeza en señal de deferencia. Pero no lo hizo una vez, ni dos ni tres.
Creo recordar que fueron nueve reverencias casi papales que demostraban un grado de sumisión exultante que durante los siguientes tres años iba a alcanzar cotas desproporcionadas. Insisto, todos nos reimos al ver aquello y los programas de televisión repitieron las imágenes una y otra vez para escarnio público de un hombre como Piqué, que, de hecho, no había logrado en ningún momento sintonizar con la población española. Lo que nunca imaginamos en aquel momento es que aquellas risas se transformarían durante los años siguientes en un auténtico baño de sangre y lágrimas…
Un idilio que acabó en atentado
Bush y Aznar se cayeron simpáticos. Se hicieron muy buenos amigos. La sintonía entre los dos sonaba armónica. Parecían dos colegas jugando a política, si bien entre ambos existió siempre una relación jerárquica entre «superior» e «inferior» que nunca se apreció en la otra gran alianza, la que Bush tejió con Tony Blair, el Primer Ministro británico. Todo nos pareció muy simpático en aquellas primeras citas entre los dos “enamorados”. Cuando Bush llamaba al presidente español «Ansar» en vez de Aznar, nos tronchábamos. Cuando ambos discutían en pública rueda de prensa de quién era capaz de correr más rápido, les reímos la gracia.
Y lo volvimos a hacer cuando los vimos frente a las cámaras, y sin sonrojo alguno, en una reunión internacional tumbados en un sofá y fumando puros al tiempo que ponían los pies encima de la mesa. Todo eso tenía mucha gracia, sí, mucha, pero me gustaría saber qué piensan ahora de las imágenes las familias de los miles de iraquíes inocentes que murieron a raíz de la guerra o las de casi doscientos madrileños que murieron en los atentados del 11-M, por no hablar del entorno de las 62 víctimas del avión Yak-42 que regresaba a España tras participar en las operaciones postbélicas de Afganistán o de las ocho familias de los agentes secretos y militares españoles que fallecieron en Irak. Y ya no les cuento lo que piensan los familiares de Juio A. Parrado y José Couso, periodistas españoles que fallecieron mientras contaban al mundo una guerra en la que Bush no quería testigos con grabadora en mano y cámara al hombro.
A todos ellos, estoy seguro, recordar esas imágenes no les hace ni pizca de gracia. Sentirán asco y el mismo desprecio que desde un principio nos deberían haber provocado a todos. No fuimos capaces de advertir que España se había adentrado en un terreno pantanoso en el cual íbamos a sucumbir.
Con el 11-S de telón de fondo...
En esas, llegó el 11-S.
A Aznar el atentado le cogió de vista oficial a las repúblicas bálticas. Apenas reaccionó, del mismo modo en que Bush tampoco pareció hacerlo. Pero mientras el Rey sí llamó a la Casa Blanca expresando la solidaridad del pueblo español y diferentes presidentes fueron desfilando por los jardines de Washington, Aznar y Bush parecieron mantener un cierto distanciamiento en aquellos días. Nadie me ha explicado todavía por qué senderos discurrieron las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos en unas jornadas en las que se escribió la historia futura de la humanidad.
Es como si entre los dos líderes no hubieran sido necesarias ni siquiera las palabras. Y es que el grado de afinidad entre ambos era portentoso... ¡Telepatía pura! Me pregunto si Aznar sabía las cosas que, por ejemplo, cuenta este libro sobre Bush. Por Dios, pensemos que no, pensemos simplemente que estaba equivocado y ya está. Sí, mejor así...
Cuando el 7 de octubre EE.UU. atacó Afganistán (el país más pobre de la Tierra), Bush se despachó con un discurso casi mesiánico, pero Aznar no le fue a la zaga y le imitó: «No es hora de vacilaciones... Es hora de actuar con coraje, con decisión y con determinación para enfrentarnos a los terroristas y derrotarles… Ningún ataque terrorista debe quedar sin respuesta, siempre que no queramos padecer más graves daños en el futuro».
Mes y medio después, Bush y Aznar mantuvieron su primer encuentro tras los atentados. Para entonces, la guerra en Afganistán estaba «"bien" encarrilada: los bombarderos norteamericanos habían descargado miles de toneladas de explosivos sobre paupérrimas aldeas –sin querer, claro... Sólo eran “daños colaterales»– a la par que destruyeron algún que otro simulacro de campo de entrenamiento terrorista. Gracias a aquello, la Alianza del Norte –facción afgana contraria al régimen de los talibanes, que apoyaban a Bin Laden– se abrió paso entre cadáveres de compatriotas que dibujaban la autopista a seguir hasta la capital, Kabul, paso indispensable para dominar el país.
Fue el primer escalafón de lo verdaderamente importante: colocar en la presidencia a Hamid Zarzai, un empresario que había representando hasta entonces a una petrolera norteamericana –Unocal– que deseaba contruir un oleoducto para transportar el inmenso caudal de petróleo del Mar Caspio hasta el océano para seguir rumbo a EE.UU. La ruta afgana era fundamental para adueñarse del oro negro... Y el oleoducto, con Karzai en el poder, empezó a construirse pocas semanas después. Sin embargo, ni Bin Laden ni el Mulá Omar –el líder de los talibanes y presidente de Afganistán– aparecieron. No importaba, lo que de verdad fue relevante en esa guerra se consiguió: controlar las «autopistas» del petróleo.
Oficialmente, Bin Laden suportó los bombardeos en su cueva y el Mulá Omar huyó del país en una moto Vespa(creamos las versions oficiales; nunca nos engañan las autoridades). Ironías de la vida, en el consorcio empresarial que se organizó para construir ese oleoducto se encontraba una petrolera propiedad del cuñado de Bin Laden, cuya familia –¡la del propio terrorista!– se había convertido en las jornadas previas al 11-S en una de las fortunas inversoras del Carlyle Group, la empresa de papá Bush que obtuvo dividendos desorbitados en contratos tras los atentados de Nueva York como consecuencia del presunto ataque de Al Qaeda. Todo quedó en familia…
Aznar fue el último de los líderes internacionales de renombre en viajar a Washington tras el 11-S. Cuentan que Bush le espetó al verlo un «¡ya era hora!» a modo de reprimenda paternal. A ello, Aznar respondió con tono místico: «Del mismo modo que algunos suben la escalera de la solidaridad con rapidez, bajarán la del compromiso».
Para entonces, España ya había acatado su rol en la guerra. Por aquellas fechas, el FBI notificó a la Justicia española que el líder de los terroristas suicidas había visitado España en varias ocasiones. Desde Estados Unidos proporcionaron datos y referencias exactas de los viajes de Mohamed Atta a nuestro país. Aquel hecho obligó a los jueces españoles –por iniciativa propia o a instancias de Moncloa– a cambiar su actitud respecto a varios grupúsculos islámicos que venían siendo investigados desde hacía cierto tiempo.
Contra ninguno de ellos se habían encontrado pruebas de peso para detenerlos, pero la llamada del FBI hizo cambiar de opinión a jueces tan respetables como Baltasar Garzón, cuyo sumario se convirtió en una colección de excusas en manos de Bush. Así, de la noche a la mañana –y con los mismos indicios que habían servido para archivar los casos– empezaron a producirse detenciones de supuestos miembros de Al Qaeda radicados en España, lo que sirvió para otorgar al 11-S un cariz transnacional que venía muy bien a Bush y que justificaba toda la retórica proamericana de Aznar.
...Y el 11-M de Madrid
Bush ha utilizado a España del mismo modo en que EE.UU. venía haciéndolo desde la Segunda Guerra Mundial con determinados gobiernos autoritarios: «Usar, manipular y tirar» .Durante un tiempo, hizo creer a Aznar que España era un eslabón muy importante de cara a la batalla contra el Eje del Mal. Doró la píldora al Gobierno y éste se sirvió de la Justicia para completar el círculo. Pero tras la guerra de Irak, España empezó a estar de más. Si Bush quería y tenía la ocasión, prescindiría de la Moncloa para abrirse las puertas de otros aliados que le vendrían muy bien para su estrategia política, militar y económica.
Es por ello que, conociendo la –llamémosla así– inquietud moral del Bush “Junior” –de la que este libro le dará buena cuenta–, no es difícil imaginárselo dando palmadas entre el 11-M y el 14-M, es decir, entre los atentados de los “trenes de la muerte” y las elecciones que perdió el Partido Popular de Aznar.
Políticamente hablando –y hablo de la política a la que juega el presidente norteamericano- lo ocurrido en España le vino de perlas. Para él, la derrota de Aznar no significaba nada salvo perder a un amigo en la arena diplomática; de hecho, Aznar era el único líder internacional que no parecía pensar con otra cabeza que no fuera la de Bush que, sustituiría, como de hecho ha sucedido, el apoyo de España por el de cualquier otro país del mismo entorno: Italia, sin ir más lejos (hoy sería Berlusconi quien posaría en un hipotética foto de las Azores para apoyar junto a Bush y Blair una nueva guerra; objetivos no le faltan a la Casa Blanca: Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Irán, Sudán o Siria son los bocados que más apetecen a la Casa Blanca, bien por lo ideológico o bien por lo económico).
Además, la victoria socialista le iba a permitir asistir a la retirada de las tropas españolas de Irak que, salvo en lo simbólico, no pintaban nada militarmente hablando pero la salida española e daba nuevos argumentos públicos basados en el victimismo.
Del 11-M español obtuvo beneficios electorales y estratégicos. De hecho, la aparición del terrorismo en un país occidental por primera vez desde el 11-S fue un telegrama de Dios a su favor, en un momento en el que toda su nación dudaba de la veracidad real de la amenaza terrorista. Y es que si días antes del atentado de Madrid su estimación de voto estaba diez puntos por debajo de John Kerry a falta de ocho meses para los comicios presidenciales, tras el 11-M y la victoria sorprendente del PSOE –“una victoria de Al Qaeda”, calificó su entorno ideológico- volvió a ponerse siete puntos por encima de Kerry, ya que la población asimiló muy bien el discurso de Bush: “Nosotros no nos rendimos al terrorismo del modo en que lo ha hecho la población española”, pretendió transmitir a una población manejable gracias a su espectacular dominio de los medios de comunicación de Estados Unidos. “España se retira de Irak porque ha cedido al chantaje del terrorismo”, repitieron sus spin doctors o intoxicadores de opinión.
Además, la aparición del terrorismo en un país del bloque aliado parecía un mal necesario para que el discurso de Bush siguiera manteniendo su sentido. Pese a que tras las explosiones su amigo Aznar insistía en que ETA estaba detrás del 11-M, en Estados Unidos de nadie quiso ver la mano de separatismo vasco detrás de la matanza. Desde un principio, todo el entorno gubernamental de Washington señaló a Al Qaeda porque, para los intereses del equipo de Bush, era fundamental que se impusiera la vía islámica.
De hecho, la primera reivindicación del atentado procedía de un grupo teóricamente ligado a Al Qaeda –las Brigadas de Abu Hafs Al Masri- pero que en realidad no merecía credibilidad de ningún tipo. Dicho grupo no es más que una realidad virtual que sólo emerge para dar la razón a las tesis de Washington. “Queremos que Bush gane las elecciones”, decían en uno de sus escritos. Con razón, más de un periodista de investigación considera a este grupúsculo irreal –irreal en el sentido de que no responde a un grupo de Al Qaeda como nos quieren hacer creer que operan las células islamistas- el auténtico sustento de la política antiterrorista de Bush manejado por las huestes de los servicios secretos más próximos a su esfera de poder.
Como este extraordinario libro que tiene en sus manos le demostrará, de Bush nadie puede fiarse a no ser que posea un patrimonio de millones de dólares. Por desgracia, Aznar lo hizo y, sin darse cuenta, el presidente norteamericano lo esclavizó a su antojo. Ni siquiera compartiendo hasta la paranoia las mentiras del “hijo afortunado” puede uno sentirse a salvo de sus garras.
Con seguridad, Aznar sabe que fue estafado por el usurpador de la Casa Blanca. Sabe también que mucho de lo que ocurrió el 11-S fue una enorme mentira. Es consciente de que, pese a ello, admitió el chantaje a cambio no se sabe qué. Le hizo partícipe de sus secretos –no de todos, claro- y Aznar pensó que ese era un billete en “clase vip” para un vuelo camino de la gloria y la eternidad. Ni siquiera cuando se convirtió en la primera figura política europea en disertar en el Congreso de los Estados Unidos estaba visible la mano de su amigo, como en un principio imaginaba el común de los mortales.
Todos creíamos que era un favor personal de Bush para hinchar el ego de su amigo Ansar, cuando en realidad se supo que, con presupuestos del estado, el Presidente contrató a un lobby jurídico para que compraran, a cambio de dólares, la voluntad de los congresistas y así éstos le entregaran la Medalla del Congreso. Tampoco en el prometido reparto de la reconstrucción las cosas pintaron tan luminosas para las empresas españolas, ya que sólo una obtuvo un contrato para repartirse el pastel de la reconstrucción en Oriente Medio, cuando, por el camino, diversas empresas asociadas a las gentes que mandan en la Casa Blanca lograron un papel más que destacado en el juego económico de España.
No se entiende, por tanto, que incluso después del 11-M, Aznar siga hechizado tras los pasos de Bush aún a costa de las críticas de su propio partido, cuyos dirigentes le gritan un “¡basta ya!” mientras ven que el 11-M trajo, entre otras consecuencias, la gestación de una alianza militar y económica entre Estados Unidos y Marruecos que ambos países necesitaban para sus intereses y que sólo era posible gracias a una hecatombe terrorista como la del 11-M y a la ruptura del puente entre Madrid y Washington. ¿Qué será lo que tiene Bush que sus objetivos principales sólo pueden llevarse a cabo si media una acción terrorista? Tal cosa es una verdad incuestionable que nos invita a pensar qué hay de cierto tras Al Qaeda y sus ataques.
La llegada del IV Reich
Para algunos, vivimos en los tiempos del IV Reich. De hecho, la imitación de técnicas nazis por parte de la actual administración norteamericana es un hecho demostrado. Para aupar a Bush, no sólo se han utilizado las mismas pautas propagandísticas que Goebles, en su faceta de “jefe de prensa”, usó para ensalzar a Hitler. Su entorno ha conquistado a las empresas que controlan los principales medios de comunicación y para sostener el “plan” se han dictado leyes que limitan severamente las libertades individuales con la excusa de que sirven para proteger al país del terrorismo. De este modo, las versiones oficiales de Bush han calado hondo y no han encontrado réplica alguna.
A partir de ahí, él y sus lacayos se han lanzado a la conquista del mundo entero de un modo que ya no tiene marcha atrás, ni siquiera con un gobierno de distinto signo. Todo esto ha provocado que Bush sea visto por el común de los mortales como un peligro para la estabilidad planetaria.
Antes o después, la historia pondrá en su sitio justo a este personaje. Pero no nos llevemos a engaño: no sólo es un títere de su padre y del capital económico que le apoya. Bush piensa por sí mismo y ahí radica el miedo que le tenemos. Está convencido de ser un elegido de Dios para vencer a las fuerzas del Mal (a las que el cree vinculadas al Islam, al que odia casi tanto como Aznar; y es que la componente religiosa ultraconservadora cristiana de ambos ha tenido mucho que ver con su alianza), pero ni siquiera parece acordarse de que él inventó a sus nuevos enemigos.
El Pentágono y los halcones de su gobierno le dictan los pasos a seguir, pero dichas pautas no entran en confrontación con el ideario político de un personaje convencido de estar salvando a la Tierra de su destrucción. No poco poder atesoran quienes le rodean; por ejemplo, el vicepresidente Cheney y sus asesores, por no hablar del secretario de Defensa Donald Rumsfeld y sus “mercenarios” ideológicos.
Cheney es un corrupto de tomo y lomo que maneja los hilos de Halliburton (mil veces denunciada por actividades irregurales mientras Cheney era el presidente de la compañía, de la que, aún estando en el poder, siguió cobrando), la primera empresa mundial en servicios petroleros del mundo. Él, antes que nadie, diseñó en marzo de 2001 el mapa petrolero de Irak como adivinando que antes o después habría que invadir por tierra, mar y aire la antigua Mesopotamia. Tras el final de la guerra, Halliburton se convitió en la pricipal beneficiaria de los contratos de reconstricción en Irak, por los que ha obtenido cientos de miles de millones.
De Rumsfeld poco queda por decir. Nada bueno puede esperarse de un individuo que autorizó el uso de la tortura por parte de los soldados norteamericanos que se encuentran al frente de las cárceles en donde se hacinan soldados y funcionarios del gobierno de Saddam.
Este trío mortal –unido a sus asesores y a la “supervisora”, la Consejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice– son los primeros espadas de esta suerte de III Guerra Mundial de baja intensidad que estamos viviendo.
Determinaron tomar el poder en algunos países mediante el uso de la fuerza y gracias a las armas más mortíferas. Además, apoyaron y financiaron a través de los servicios secretos golpes de estado en países como Trinidad, Guinea, Venzuela o Haití (todos ellos, por qué será, assitieron en los últimos años a la aparición de enormes bolsas de petróleo en sus terrotorios). Expandieron un sistema de bases militares (más de ochocientos oficialmente) por todo el mundo, estratégicamente situadas y organizadas a modo de reinos ajenos a las leyes de los países en que se asentaron.
Por si fuera poco, apoyaron a mandatarios de dudosa credibilidad que han usado artes escénicas perversas –el atentado contra el presidente de Taiwán, que sirvió para auparlo al poder absoluto en un país que para Estados Unidos es necesario gobernar con un “títere” en la antesala geográica de China, a la que presuponen será la potencia más poderosa del futuro– para someter a sus naciones. Y si no hicieron nada de eso, simplemente mandaron a sus empresas amigas para que con dólares por delante se apropiaran del tejido industrial de las naciones en las que desembarcaron.
Siento decirlo, y sé que puedo pecar de exagerado, pero la realidad es la realidad: Bush da miedo. A mi, personalmente, me aterra un personaje al que la vida ajena le importa en la medida en la que es rentable para sí mismo y sus intereses. Acusarlo de ser un títere de su entorno y de su papá (algo de eso hay, por supuesto) es eximirlo de una responsabilidad que algún día debería dirimir ante los tribunales internacionales pertinentes. A tenor de lo que sabemos de él, haberlo apoyado –del modo en que lo han hecho Blair, Berlusconi o Aznar– no es sino haber comulgado con sus principios, aunque no fuera una comunión intencionada ni maligna en su esencia (admito que tal puede ser el caso de Aznar y Blair).
Antes de la II Guerra Mundial, medio mundo intentaba levantar la voz ante la figura de Hitler y lo que significaba. Pese a ello, no pocos líderes mundiales le rieron sus gracias y se pusieron de lado del fürer a tontear, con la excusa de tejer relaciones diplomáticas y tender puentes dialogantes. Luego, al sentirse protegido y todopoderoso, desencadenó la mayor tragedia que haya conocido la humanidad en toda su historia. No será porque nadie le avisó.
Este libro cubre en cierto modo ese cometido. Nadie puede criticar la obra de Hatfield en cuanto a su contenido se refiere. Nos dibuja su vida, reflejando de Bush una perspectiva que desconocíamos. Y lo hace sin calificativos de ningún tipo –pura imparcialidad periodística– y sin “contaminación” por los acontecimentos posteriores a los grandes atentados de Nueva York y Madrid. Porque este libro está escrito antes, lo que multiplica su valor, pero ofrece algunas informaciones muy sensibles sobre determinados aspectos de Bush. De hecho, el libro fue “secuestrado” y su autor falleció en extrañas circunstancia.
En ocasiones, los lectores hasta sentirán cierta empatía para con Bush, a quien uno no sabe si considerar a veces víctima de las circunstancias familiares y sociales en las que le tocó crecer, educarse y vivir. Sólo baste avanzar que cuando Bush padre quería hablar con el hijo, lo hacía en el despacho. A fin de cuentas, las citas familiares eran reuniones entre el presidente de una compañía (la familia Bush) y uno de sus empleados (el retoño George, criado para ser un hombre poderoso).
Al lector, este libro le será un manual cuyo contenido proporciona armas documentales para iniciar una batalla de ideas contra este mundo actual regido por él y su entorno, que podrá acabar con el mundo –lo están intentado por todos los medios– pero no con quienes luchamos por conseguir paz, justicia e igualdad, los tres principios que provocan espasmos de odio en los neoconservadores.