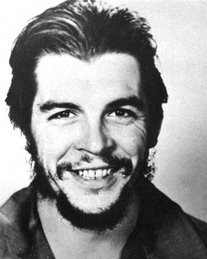Los grandes medios de comunicación en EEUU, sean prensa escrita, radial o audiovisual se han alineado con el poder político. Este fenómeno nuevo en este siglo por su dimensión, se debe sobre todo a que la gran prensa -que a la base son empresas comerciales trabajando con la información-, hayan dado prioridad a su interés económico, donde tienen más a ganar financieramente que defendiendo la libertad de expresión e informando a la ciudadanía. En esta alianza pervertida, con el capital multinacional y el poder político que abona el terreno, los grandes medios han escogido su campo. La historia de un escritor norteamericano nos revela de cómo funciona este sistema.
Cuando el periodista estadounidense James Hatfield [1] comenzó a redactar su libro El Nerón del Siglo XXI, George W. Bush presidente, una investigación biográfica del actual presidente de los Estados Unidos, no tenía la más mínima idea ni se imaginaba tampoco de lo que le esperaba. En ningún momento al autor se le ocurrió destruir la imagen de aquel hombre [Bush] al que los dioses habían dado su bendición.
No, destruirlo no era su intención.
Aunque el libro crítico, el contenido de esta obra sobre el presidente norteamericano no era hostil (como lo muestra claramente el libro). Parecía como que si James Hatfield se sintiese atraído por esta biografía (y personaje), en parte porque veía en Bush otra cosa, otra imagen, de lo que éste mostraba a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Hatfield veía en él a alguien que había triunfado, [que había conquistado el poder político], a pesar de un pasado turbio.
El objetivo del periodista era la de escribir una biografía detallada del presidente, así que recurrió y contactó a algunos de sus más cercanos colaboradores –Karl Rove [2] y Clay Johnson [3]– para lo guiaran y le proporcionaran informaciónde primera mano en la realización de este trabajo, lo cual no corresponde ciertamente a la manera de proceder de un autor quien busca a destruir la imagen de un personaje.
Hatfield partía de la base o idea que la simple verdad, presentada de forma justa e imparcial, justificaría todo lo que pudiese descubrir en el pasado de Geroge W. Bush, y se lanzó a fondo en esta misión sin imaginar el suplicio final que le esperaba.
Los detalles de su castigo público (su crucifixión por haber osado escribir un tal libro) –la divulgación intempestiva de sus antecedentes penales por la prensa estadounidense para desacreditarlo, la falta de habilidad de su parte para responder tales ataques y la explotación ávida del caso por los medios- resultan ya familiares a quienes conocen la historia de James Hatfield.
Pero se sabe mal que el equipo de asesores de George W. Bush envió un mensaje personal amenazante a este incómodo autor, un poco antes de la publicación del libro por la casa editorial Soft Skull [4].
Efectivamente, James Hatfield llamó inoportunamente a Clay Johnson para comunicarle su regocijo por la nueva versión del libro que saldría pronto en las librerias. El propio James contó a los cineastas Suki Hawley y Michael Galinsky [5] que había llamado desde la casa de su suegra: «Me mostré un poco demasiado seguro de mí mismo», dijo en aquel entonces...
Hatfield cuenta: «Mientras caminaba de un lado a otro con mi teléfono celular, llamé a una de las fuentes nada más que para decirle que el libro iba a salir de nuevo [6], como diciéndole: “Ja jaa, ustedes trataron de impedirlo ¡pero va a salir otra vez!”.
Y esa persona me pareció un poco... exasperada, esa es la mejor manera de decirlo. Pero no perdió su sangre fría. Entonces, me dijo por teléfono: “Oiga, en primera, seguiremos desacreditándolo siempre que sea posible. Seguiremos diciendo que es un ex convicto y todo lo demás, que lo que usted escribe es ciencia ficción y no sé qué más”. La canción de siempre... “y lo pondremos en evidencia siempre que sea posible”.
Yo respondí: “Sí, pero la diferencia es que esta vez voy ponerlo todo encima de la mesa. No me quedaré cruzado de brazos”. Y agregué: Si esta vez Bush dice ese tipo de cosas en la prensa, yo diré: “Bien, quizás sea difícil conocer a alguien, y quizás si mi padre hubiera sido rico, yo no hubiese ido a dar a Texas a remover tierra en las plantaciones de algodón en una finca de una penitenciaría, y...”
Yo había preparado mi discursito, y él me contestó: “Además, en segundo lugar, usted tendrá que ocuparse seriamente de la seguridad de su mujer y de su bebé”, que llamó por su nombre –Haley [7]–. Las llamó a las dos por sus nombres».
James Hatfield tuvo miedo y pidió inmediatamente a su abogado que impidiera la publicación de su libro, pero ya era demasiado tarde para hacerlo, el libro ya estaba en circulación comercial. Trató entonces de apartar de su mente aquella amenaza de su muerte. Pero nunca se recuperó verdaderamente de aquel incidente.
El resto, como se dice, es historia –o por lo menos los fragmentos de ella que la gente pudo conocer. Bush se convirtió en presidente de Estados Unidos (en el mayor fraude de la historia de los EE.UU) y quienes le prestaron su apoyo directo fueron ampliamente recompensados con altos puestos dentro de su administración.
Kart Rove se convirtió en el propagandista presidencial más poderoso en la historia de la nación, con acceso a todas las reuniones de la Casa Blanca , tanto como si se trataba de un ministro de relaciones exteriores o de igual en asuntos de política doméstica.
Por su parte, Clay Johnson –quien fue compañero de aula de Bush en colegio de Andover– fue primero «Director ejecutivo de la transición Bush», antes de convertirse en el jefe de personal de la Casa Blanca.
Y a James Hatflied le fallaron los nervios según dicen. El miedo y el ostracismo fueron demasiado para él. El 17 de julio de 2001 –día en que el vicepresidente [estadounidense] Dick Cheney politiqueaba para obtener más petróleo y más energía nuclear, mientras que Bush entregaba en la Casa Blanca la Medalla de Honor a un piloto de helicóptero que había salvado tropas en Vietnam–, James alquiló la habitación 312 en el hotel Days Inn en la ciudad de Springdale, en Arkansas, y se tomó un puñado de antidepresivos que bajó con enormes cantidades de jugo de frutas y vodka.
El personal de auxilio lo encontró al otro día sin vida (mientras Bush estaba de viaje a Europa con vistas a la violenta y sangrienta cumbre del G-8, en Italia). [Esta tesis sin embargo ha sido cuestionada seriamente por un periodista de investigación que conocía muy bien la historia de James Hatfield y que publicaremos esta semana].
Aunque su destino reviste un carácter un poco particular en los anales de la biografía no autorizada, James Hatfield no fue seguramente el único que ignoraba lo que le esperaba si se metía con los Bushevicks [8].
Han pasado más de cinco años después de la Restauración forzosa de estos últimos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que muy pocos de entre nosotros, quizás ninguno, hubiésemos adivinado los extremos a los que serían capaces de llegar si los dejábamos volver al poder. Retrospectivamente, sin embargo, la ruina de James –resultado conjunto de la máquina Bush y de una prensa sumisa – deja entrever lo que nos espera.
En primer lugar, la determinación del equipo de Bush por acabar con el libro de James Hatfield era un claro presagio de su obsesivo deseo de acallar toda información pública que no fueran los retazos que ellos mismos habían preparado y acomodado.
Claro está, Rove y su camarilla tenían poderosas razones para desacreditar El Nerón del Siglo XXI, George W. Bush presidente –las alegaciones sobre la implicación de Bush en un caso de posesión de cocaína en que finalmente se dijo que él no tenía nada que ver, alegaciones que representaban una amenaza doblemente grave para la propaganda electoral que había puesto de moda el término «transparencia»– y repetían sin cesar la grotesca mentira de que Bush era un tipo como usted y yo.
Sin embargo, no es falso decir que el ataque contra Hatfield iba más allá de la simple necesidad de acallar una historia picante, porque el deseo de enterrar la verdad es una característica innata en esa gente (el clan Bush). La visión que tienen de Estados Unidos no es la de la Declaración de Derechos sino la de las reuniones del consejo administrativo de Halliburton y otros cónclaves similares, la de las intrigas del Pentágono y la CIA , para quienes la transparencia democrática no representa un deber cívico sino un gran problema.
Desde el principio, y mucho antes de que se robaran la elección, el régimen Bush/Cheney se caracterizó por su obsesión paranoica por el secreto –el rechazo del mentiroso vicepresidente a revelar el contenido del plan energético de la Casa Blanca no fue más que la más polémica de estas áreas oscuras, entre las que se encuentran también el sospechoso intento de Bush de esconder los documentos relativos a su época de gobernador incluyéndolos en la biblioteca presidencial de su padre, así como los esfuerzos de su equipo por eliminar unas 68,000 páginas de documentos de Ronald Reagan [9] que la propia familia Reagan deseaba publicar.
Pero fue después del 11 de septiembre 2001 que la Casa Blanca comenzó realmente a tapiar las ventanas. El presidente dejó entender con toda claridad que, en lo adelante, nosotros, el pueblo, no podríamos saber lo que nuestras propias tropas y espías estaban haciendo, y su ministro de Justicia llamó a las agencias del gobierno estadounidense a ignorar los pedidos presentados en el marco de la Ley sobre la Libertad de Información [10]
Lo más llamativo fue, sin embargo, la implacable oposición de Bush y Cheney a la creación de una entidad independiente que hubiese estudiado cómo y por qué se habían producido los atentados terroristas de aquel día. A pesar de la voluntad del Congreso y de la opinión pública, así como de la importancia de precedentes como Pearl Harbor y el asesinato de John F. Kennedy [11]. De esta manera los más importantes magnates del petróleo se esforzaron tanto por impedir la investigación y es entonces lícito de pensar que tienen algo que esconder.
Lo menos que se puede decir es que esa actitud es un sorprendente ejemplo de la profunda hostilidad de ambos hacia la información de las masas. Según declaró a revista estadounidense Newsweek un miembro del Partido Republicano: «Simplemente existe esa orientación filosófica general según la cual mientras menos gente esté informada, mejor».
De la misma manera en que la campaña que emprendieron contra el libro anunciaba los esfuerzos que Bush y Cheney desplegarían más tarde para esconder las verdades incómodas, lo elemental de la táctica que siguieron en este asunto –la difamación personal– presagiaba la manera en que la Casa Blanca trata siempre de imponer su punto de vista.
Más que hacer frente al contenido mismo de un desacuerdo, acusación o crítica, Bush y sus esbirros empiezan por atacar el carácter, la credibilidad y/o la salud mental de quien se atreve a expresarse de esa forma.
El método es viejo pero esta administración lo maneja de manera extremadamente lógica. Cuando los Busheviks trataron varias veces con desprecio a Hatfield diciendo que este había sido «encontrado culpable de un crimen», aquella manera de proceder anunciaba todo el fango que la máquina presidencial iba a lanzar.
Por ejemplo, cuando se refirieron al senador James Jeffords, después que este abandonara el Partido Republicano, diciendo que era «raro» (o sea, que estaba chiflado); o cuando dijeron que Dana Milbank, del diario Washington Post, quien se dado cuenta de la inclinación de Bush por el ocultamiento de la verdad, había divulgado mentiras.
Así mismo, cuando el ministerio del Medio Ambiente estableció oficialmente un vínculo entre el recalentamiento global y el uso de los combustibles fósiles, Bush descartó los resultados del estudio con una simple frase: «Leí el informe que publicó la burocracia». Bush empleó también la misma táctica desdeñosa contra quienes criticaban su «guerra contra el terrorismo», refiriéndose a ellos como «sabelotodos» ante el periodista Bill Sammon, del Washington Times por ejemplo.
La amenaza implícita de todos esos comentarios despectivos se hacía totalmente explícita en boca de su ardiente e inepto ministro de Justicia, quien se dirigió en los siguientes términos a los senadores que expresaban preocupación por el estatuto de la Declaración de Derechos después de los hechos del 11 de septiembre 2001: «Para aquellos a quienes asustan los pacifistas asustan con fantasmas de libertades perdidas, mi mensaje es el siguiente: la actitud de ustedes no hace más que ayudar a los terroristas ya que erosiona nuestra unidad nacional y debilita nuestra determinación. Ustedes refuerzan a los enemigos de América y hacen vacilar a los amigos de esta. Incitan a la gente de buena voluntad a callarse ante el mal».
Una prensa libre y democrática protestaría con vehemencia ante maniobras tan autoritarias. La máquina mediática estadounidense apenas les prestó atención y las deploró menos aún. Además de vilipendiar la obstrucción que practicó Ari Fleischer, [12] «Ari tiene el extraño don de hacer desaparecer las informaciones de un documento», declaró John Roberts, de la cadena de televisión CBS, en octubre de 2002, el cuarto poder ignoró ampliamente su obligación de cuestionar lo que sucede en las altas esferas.
También en ese aspecto, el castigo de James Hatfield presagiaba el statu quo de Bush / Cheney puesto que, si la prensa no se hubiese dejado distraer por los detalles sobre el pasado del autor, éste estaría aún entre nosotros vivo y la campaña de Bush habría tenido que dar respuesta a algunas preguntas espinosas.
Sin embargo, los periodistas se vieron tan limitados por la maniobra de Karl Rove que el candidato se declaró perfectamente satisfecho de lo que hicieron. O sea, evitaron cuidadosamente hablar del abuso de alcohol y drogas en que había incurrido Bush en el pasado y se hicieron también de la vista gorda en cuanto al hecho de que nunca en su vida supo respetar las reglas que existen para todos, aunque se trataba de dos elementos extremadamente importantes para entender el carácter y las inclinaciones del candidato.
Los medios de difusión siguieron observando la misma deferencia durante toda la campaña presidencial así como durante el golpe de Estado judicial, la épica luna de miel de Bush y Cheney y su muy oscuro primer verano. Después vino el 11 de septiembre 2001, fecha a partir de la cual el exagerado tacto de los periodistas se convirtió en culto abyecto.
De esa forma, luego de haber hecho caso omiso o de subestimar el programa radical de esta administración, la prensa permaneció muda cuando la camarilla empezó a romper las reglas. Mientras que los Bushevicks comenzaban a hacer trizas la Declaración de Derechos (cívicos) y a mandar a nuestras tropas a los cuatro puntos cardinales en busca de la Tercera Guerra Mundial, la cobertura mediática siguió siendo especialmente escasa y cortés, como en Irak o en Moscú a mediados de 1972.
A pesar de su obligación constitucional de arrojar luz sobre la actuación de nuestro gobierno, la prensa se contenta en lo adelante de dejarnos en la ignorancia manteniendo en secreto los chismes que la camarilla quiere mantener en secreto; como la verdad sobre la victoria de Al Gore [13] en la Florida (victoria que, como en Oceanía, de Orwell, se reportó como una derrota); sobre el principal golpe militar contra Irak, que comenzó a principios de septiembre de 2002, mientras que Bush adoptaba la pose del «hombre paciente» que quería «consultar» a sus aliados antes de comenzar la guerra (maniobra que ocupó los titulares de los periódicos del mundo entero aunque pasó completamente inadvertida en nuestro país, los EEUU); constituye «el mejor ejemplo de acción secreta realizada por las fuerzas armadas desde la época de la guerra de Vietnam», como dijo William Arkin [14] en una página de opiniones a finales de octubre de 2002 (una inversión enorme en operaciones secretas, a espaldas de la mayoría de los estadounidenses...,).
Además de ayudar a proteger los secretos de la camarilla gobernante, los equipos de redacción de los medios de comunicación se asociaron también a las maniobras de Bush y Cheney para hacer callar a los periodistas que estuviesen menos dispuestos a cooperar.
Ese fue el caso, por ejemplo, de Jason Leopold quien, desde las páginas de Salon [15], removió bastante fango sobre Thomas White [16] y quien fue acusado entonces de plagio y mentiras por el diario New York Times en una obra maestra de la infamia capaz de acabar con la carrera de cualquier periodista.
La complacencia de la prensa (y la capitulación general de los demócratas) volvieron a la máquina Bush tan insolente que ahora sabemos a qué nos enfrentamos y con qué chocó Hatfield involuntariamente sin saberlo.
Estamos ante un régimen impuesto a la mayoría mediante el fraude y la violencia, que se dedica permanentemente a garantizar el predominio de las empresas, y que busca, con ese objetivo, una guerra eterna, un régimen que quisiera impedir toda disidencia y cuyas figuras predominantes están convencidas de que Dios las escogió para guiar este país hacia su destino de amo y centro del mundo.
Se trata además de un régimen que ha intimidado totalmente a la prensa o la ha comprometido y que ha obligado a la tímida oposición a esconderse.
En pocas palabras, nos encontramos ante un fascismo al estilo de Texas, y fue eso lo que destruyó a James Hatfield y desacreditó esta valiosa biografía. Después de aquellas primeras amenazas y calumnias (y Dios sabe qué más), los hombres que se mueven en la sombra prosiguieron su trabajo, «arreglando» una elección presidencial, suspendiendo las garantías constitucionales, fomentando la guerra mediante enormes mentiras y siguiendo en muchos otros aspectos un ejemplo que no es el de Jefferson ni Franklin [17] sino el de Mussolini [18].
Ahora que lo sabemos, tenemos que volver a leer este libro (El Nerón del Siglo XXI, George W. Bush presidente), y enterarnos de todo lo que aún no sabemos sobre Bush y Cheney. Y después, tenemos que divulgar esa información, hablar de ella entre nosotros y ver qué podemos y qué debemos hacer para salvar la democracia estadounidense.
*Mark Crispin Miller - Especialista en el estudio de los medios de comunicación y profesor en la Universidad de New York, donde trabaja. Es también el autor de «Boxed In: The Culture of T.V» y de la célebre obra «The Bush Dyslexicon: Observations on a National Disorder»